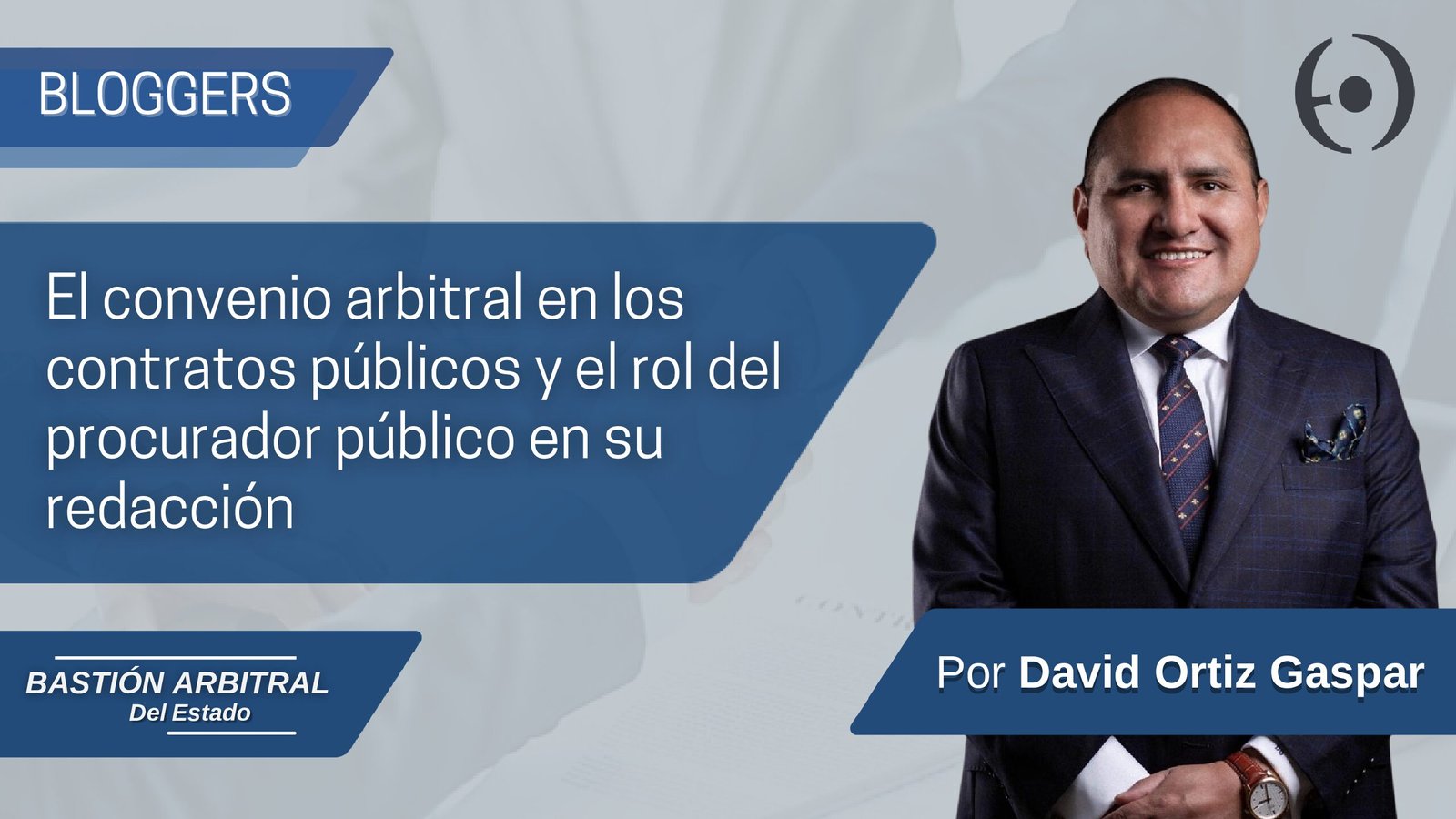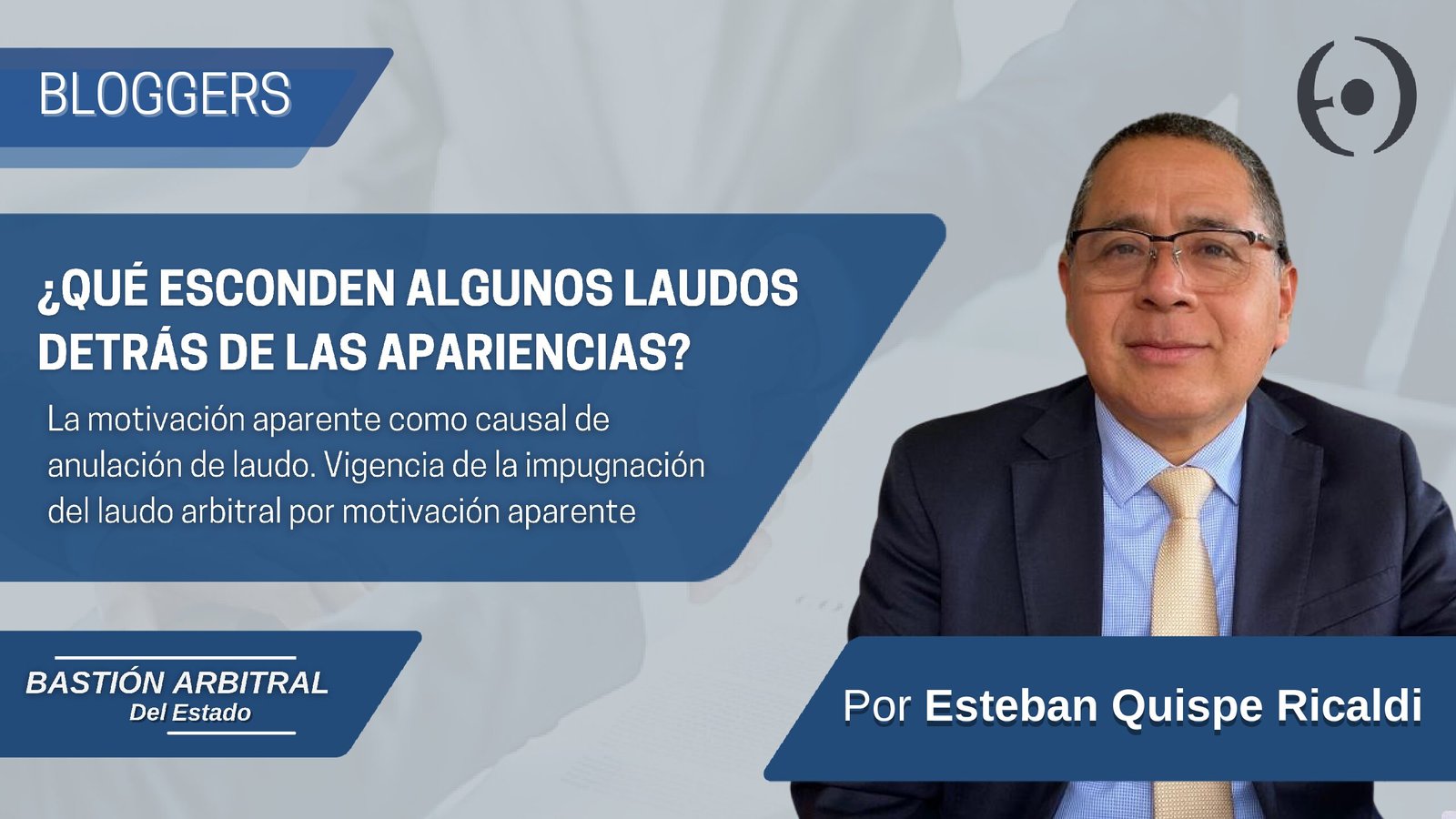Por David Aníbal Ortiz Gaspar,
Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargado de liderar la defensa jurídica del Estado en arbitrajes de alto impacto, máster en Arbitraje Comercial e Inversiones y con especializaciones en Arbitraje, Derecho de la Construcción y Gestión de Contrataciones Públicas.
I. A modo de introducción
En cumplimiento de su mandato constitucional y legal, la administración pública se encuentra permanentemente vinculada a la suscripción de contratos destinados a la ejecución de obras, la prestación de servicios o la adquisición de bienes, con el objetivo de satisfacer las necesidades esenciales de la ciudadanía, como la educación, la salud, la vivienda y la infraestructura vial, entre otras. Estos contratos no solo conllevan obligaciones de carácter técnico, financiero y operativo, sino que también requieren establecer mecanismos eficaces para prevenir y resolver las controversias que puedan surgir durante su ejecución.
La Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece expresamente en su artículo 76.1 que las controversias contractuales deben resolverse mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), la conciliación, el arbitraje o aquellos previstos en contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Esta previsión normativa refleja un enfoque moderno y eficiente de la gestión pública, orientado a evitar litigios judiciales prolongados y a privilegiar soluciones especializadas, técnicas y ágiles.
Entre estos mecanismos, el arbitraje ha alcanzado una posición predominante en la práctica contractual del Estado. Su utilización se justifica por diversas razones: la celeridad del procedimiento, la posibilidad de contar con árbitros especializados, la flexibilidad procesal y la previsibilidad en los plazos. Incluso, muchas decisiones adoptadas por las JPRD son finalmente sometidas a arbitraje, lo que reafirma el carácter central de este mecanismo en la resolución de controversias en el ámbito público.
No obstante, para que el arbitraje cumpla eficazmente su función, resulta indispensable que el convenio arbitral esté debidamente formulado. Este debe reflejar con claridad la voluntad de las partes, delimitar con precisión el objeto de la controversia, establecer reglas claras sobre el procedimiento aplicable y, sobre todo, proteger adecuadamente los intereses públicos comprometidos. En este punto, la participación del procurador público adquiere un valor estratégico.
Lejos de limitarse a la representación procesal del Estado en un arbitraje ya iniciado, el procurador público ha ido ampliando su función hacia un rol más integral, proactivo y preventivo. El Decreto de Urgencia N.º 020-2020, que modificó la Ley de Arbitraje, marcó un hito en esta evolución institucional al reconocer expresamente su facultad para intervenir activamente en la redacción de los convenios arbitrales incluidos en los contratos públicos. Esta facultad no es meramente formal; se trata de una intervención técnica que permite al Estado posicionarse con mayor solidez jurídica ante eventuales controversias.
En efecto, el procurador público se constituye en un eje articulador entre la entidad contratante, el marco normativo vigente y los principios que rigen la defensa del interés público. Su intervención garantiza que las cláusulas arbitrales respondan a criterios de legalidad, consistencia normativa y adecuación a estándares internacionales de buena práctica. La omisión o la debilidad técnica en esta etapa puede traducirse en cláusulas mal redactadas, ambiguas o desequilibradas, que generen inseguridad jurídica, pérdida de control del proceso o incluso la nulidad del convenio arbitral.
Consciente de esta realidad, la Procuraduría General del Estado, a través de su Centro de Formación y Capacitación, ha asumido con decisión el compromiso de fortalecer las competencias técnicas de los procuradores públicos y de los equipos jurídicos de las entidades estatales. En ese marco, viene desarrollando un programa continuo de formación especializada en materia arbitral, con énfasis en la redacción de convenios arbitrales desde una perspectiva práctica, preventiva y estratégica.
Un ejemplo reciente de esta importante labor se llevó a cabo en la ciudad de Piura, donde más de cien procuradores públicos y abogados de distintas procuradurías del norte del país participaron activamente en una jornada dedicada al análisis y discusión de buenas prácticas en la elaboración de cláusulas de solución de controversias. Tuve el privilegio de acompañarlos en ese espacio de reflexión e intercambio, compartiendo experiencias sobre una tarea que, aunque muchas veces discreta, resulta crucial para asegurar una defensa técnica, oportuna y eficaz de los intereses del Estado.
En un entorno cada vez más técnico y complejo, la figura del procurador público debe concebirse como la de un profesional jurídico altamente especializado. Su formación continua en temas como arbitraje, derecho administrativo, contratación pública, análisis de pruebas periciales y gestión de controversias resulta indispensable para enfrentar los desafíos actuales con solvencia y responsabilidad.
En ese sentido, puede afirmarse que hoy en día el procurador público cumple un rol fundamental en la construcción de la cláusula de solución de controversias, y en particular del convenio arbitral. Su intervención no solo permite prevenir disputas innecesarias, sino que también refuerza la posición jurídica del Estado frente a eventuales conflictos contractuales. Su liderazgo técnico y jurídico en esta materia resulta esencial para la protección de los recursos públicos, el respeto al principio de legalidad y la generación de un entorno propicio para la inversión pública y privada.
La profesionalización y el empoderamiento del procurador público en esta función debe entenderse, en consecuencia, como una política pública prioritaria para el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho y la gobernanza en el Perú.
Sin más preámbulos, pasamos al desarrollo del artículo.
II. El convenio arbitral en los contratos públicos
Puede afirmarse, sin exageración, que el convenio arbitral constituye la piedra angular del arbitraje. Como bien señala el profesor Bernardo M. Cremades (1988), se trata de la carta magna del arbitraje: a través de él se habilita la jurisdicción arbitral, se delimitan los contornos del conflicto y se establecen las reglas fundamentales para su tramitación. El convenio arbitral no solo da origen al procedimiento, sino que le confiere estructura, legitimidad y operatividad.
Esta caracterización no es meramente retórica. Así como una constitución organiza y limita el ejercicio del poder en un Estado, el convenio arbitral establece el marco dentro del cual se resolverán las controversias al margen del sistema judicial ordinario. Por ello, no puede entenderse como una cláusula meramente procedimental ni como un requisito de estilo: es el instrumento esencial sobre el que descansa la existencia y eficacia del arbitraje.
La lectura que propone Cremades adquiere particular relevancia cuando se traslada al ámbito de la contratación pública. En este contexto, la cláusula arbitral no solo cumple una función procesal, sino también una función de gobernanza jurídica: permite al Estado diseñar, de manera anticipada, cómo se gestionarán los conflictos derivados de la ejecución contractual, bajo parámetros de legalidad y control.
En los contratos públicos, esta cláusula no debe ser tratada como un elemento accesorio ni replicada automáticamente. Por el contrario, su redacción debe responder a una estrategia jurídica cuidadosamente diseñada, pues impacta directamente en la eficiencia del arbitraje, en la defensa del interés público y en la mitigación de riesgos procesales.
Cláusulas vagas o deficientes —referidas a la sede, el idioma, el número de árbitros, el mecanismo de designación, entre otros aspectos— pueden generar incidentes innecesarios, demoras en la constitución del tribunal, incremento de costos e incluso cuestionamientos sobre la validez del laudo. Asimismo, omitir disposiciones sobre acumulación de procesos o derecho aplicable puede debilitar la posición jurídica del Estado en un eventual arbitraje.
En este sentido, una cláusula arbitral clara, coherente y completa reviste una importancia jurídica y práctica indiscutible. Aporta seguridad jurídica a ambas partes, fortalece la posición procesal del Estado, y previene ambigüedades interpretativas, vacíos normativos o disputas sobre aspectos esenciales del procedimiento.
Por el contrario, una cláusula mal formulada —ya sea por copiar modelos genéricos sin adaptación, por falta de asesoría técnica o por desconocimiento del marco legal— puede tener consecuencias graves: arbitrajes paralelos, nulidades, laudos inexigibles, disputas sobre competencia o designación de árbitros, y en el peor de los casos, perjuicios económicos al Estado por indefensión o pérdida de control del proceso.
Además, el convenio arbitral no solo cumple una función resolutiva, sino también preventiva. Una cláusula bien estructurada puede incluir mecanismos previos al arbitraje —como el trato directo o el uso obligatorio de juntas de prevención y resolución de disputas—, que permiten encauzar las discrepancias desde sus etapas iniciales, evitando que escalen a niveles más complejos, litigiosos y costosos.
La redacción del convenio arbitral constituye, por tanto, una fase crítica de la gestión contractual que no debe ser delegada ni tratada como un trámite de rutina. Requiere conocimientos especializados en arbitraje, contratación pública y derecho procesal. En este punto, el rol del procurador público es determinante: como defensor del interés público, su intervención debe asegurar que la cláusula arbitral responda a una visión estratégica, conforme al marco normativo y orientada a proteger los recursos del Estado.
En definitiva, la cláusula arbitral es mucho más que una disposición contractual: es una herramienta clave para la prevención y solución de controversias, y una garantía institucional para la defensa del interés público. Su redacción exige rigor técnico, previsión y plena conciencia de sus implicancias jurídicas y económicas.
III. Cláusulas patológicas y su impacto en el arbitraje en contratos públicos
En el ámbito de la contratación pública, regulada en el Perú por la Ley General de Contrataciones Públicas, es habitual que la atención de las partes se centre en aspectos económicos y técnicos del contrato —como el monto, los plazos de ejecución o las penalidades—, relegando a un segundo plano la redacción del convenio arbitral. Esta práctica, que tiende a subestimar la dimensión jurídica del arbitraje, ha generado convenios plagados de deficiencias estructurales, conocidos en la doctrina arbitral como cláusulas patológicas.
En muchos casos, el convenio arbitral es redactado al final de una extensa jornada de negociación, de manera apresurada, sin el rigor técnico necesario. Esta realidad ha sido descrita con precisión por la doctrina anglosajona mediante el término “Midnight Clause”, aludiendo a las cláusulas insertadas a última hora, copiadas de contratos anteriores o tomadas mecánicamente de modelos incluidos en las bases de contratación, sin una reflexión adecuada sobre su idoneidad o aplicabilidad al caso concreto.
Estas prácticas conllevan un riesgo elevado: la inclusión de cláusulas mal redactadas, contradictorias, incompletas o simplemente inoperativas. El concepto de “cláusula patológica” fue desarrollado por Frédéric Eisemann, quien en 1974, como Secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, advirtió que ciertas estipulaciones podían hacer inviable un arbitraje si no cumplían con cuatro condiciones esenciales:
-
- Que establezcan de manera clara e inequívoca la obligación de resolver la disputa mediante arbitraje (efecto positivo del convenio arbitral).
- Que excluyan expresamente la intervención de los tribunales estatales en la resolución del fondo del conflicto (efecto negativo).
- Que otorguen competencia cierta a un tribunal arbitral debidamente constituido.
- Que permitan la implementación de un procedimiento eficaz, capaz de conducir a un laudo válido y ejecutable.
Cuando uno o más de estos elementos no están garantizados, el convenio arbitral se convierte en una fuente de conflicto y no en su solución. Lejos de cumplir su finalidad, estas cláusulas disfuncionales pueden paralizar el arbitraje, generar litigios colaterales ante el Poder Judicial o condicionar la validez del laudo.
Análisis crítico de los convenios arbitrales en tres contratos públicos
Desde la experiencia acumulada en la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hemos identificado diversos casos en los que los convenios arbitrales presentan deficiencias estructurales significativas, comúnmente denominadas cláusulas patológicas. Para efectos de este análisis académico, nos centraremos en el examen crítico de tres cláusulas arbitrales contenidas en contratos específicos, a fin de ilustrar los principales riesgos que derivan de una redacción inadecuada en este tipo de disposiciones.
- Contrato N.º 060-2014-MTC/10 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones)
La cláusula arbitral contenida en este contrato establece:
“36.3. Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración y Reglamento y normas complementarias del (…)”.
Esta estipulación constituye un ejemplo paradigmático de cláusula arbitral patológica, al incurrir en una omisión fundamental: la falta de designación expresa de la institución arbitral que administrará el procedimiento. Aunque la referencia al arbitraje institucional permite deducir la voluntad de las partes de evitar un arbitraje ad hoc, la cláusula no cumple con los requisitos mínimos de certeza y completitud que exige un convenio arbitral válido y eficaz.
a. Falta de certeza sobre el foro arbitral
La omisión del nombre de la institución arbitral infringe uno de los principios esenciales que deben regir toda cláusula: la certeza en la identificación del mecanismo de resolución de disputas. La doctrina y la jurisprudencia internacional coinciden en que la ambigüedad sobre aspectos clave del arbitraje —como la sede, el idioma, el número de árbitros o, como en este caso, la institución encargada de administrarlo— puede llevar a la inoperancia del convenio y a disputas preliminares que entorpecen el acceso efectivo a la justicia arbitral.
En términos procesales, esta omisión impidió activar de forma automática e inmediata el procedimiento arbitral. Al no estar predeterminado el centro que recibiría la solicitud de arbitraje, las partes se vieron forzadas a renegociar dicho aspecto una vez surgida la controversia. Esta situación conllevó una demora de casi dos meses en la puesta en marcha del proceso arbitral, contraviniendo el principio de celeridad que debe caracterizar a este mecanismo alternativo de solución de controversias.
b. Erosión del principio de seguridad jurídica
La falta de precisión en la cláusula analizada también vulnera el principio de seguridad jurídica, que exige previsibilidad respecto del foro competente y las reglas aplicables al arbitraje. Desde la perspectiva de la defensa jurídica del Estado, este tipo de deficiencias pueden traducirse en consecuencias institucionales y presupuestales negativas: riesgos de nulidad parcial del convenio, pérdida de tiempo en disputas preliminares, costos adicionales por asistencia legal y retrasos en la solución de controversias contractuales que, en muchos casos, afectan directamente la ejecución de proyectos de interés público.
Además, esta clase de cláusulas transmite una señal preocupante sobre la cultura jurídica que subyace en la contratación estatal: la idea de que el convenio arbitral es una cláusula accesoria o de mero trámite, cuando en realidad constituye una pieza central para garantizar mecanismos adecuados de resolución de disputas contractuales.
c. Responsabilidad por redacción deficiente
La redacción defectuosa de la cláusula revela una práctica administrativa deficiente: el uso de plantillas o modelos contractuales sin revisión técnica específica para cada contrato. La omisión del nombre de la institución arbitral sugiere que la cláusula fue copiada de otro contrato sin haberse completado adecuadamente. Esta práctica no solo pone en evidencia un déficit de técnica legislativa contractual, sino que también abre la puerta a la responsabilidad administrativa por parte de quienes participaron en la elaboración o validación del contrato sin advertir el defecto.
La lección que deja este caso es clara: la negligencia en la redacción del convenio arbitral puede tener consecuencias materiales reales. El arbitraje no se activa por voluntad implícita o suposiciones: exige una manifestación clara, completa y coherente de las partes. Por ello, cada cláusula arbitral debe ser cuidadosamente elaborada, adaptada al contexto específico del contrato, y sometida a revisión especializada antes de su incorporación al documento final.
El caso del Contrato N.º 060-2014-MTC/10 pone de relieve cómo un defecto aparentemente menor —la omisión del nombre de la institución arbitral— puede comprometer la eficacia del convenio arbitral, generar demoras procesales y poner en riesgo la correcta resolución de conflictos contractuales. Este ejemplo ilustra, además, una deficiencia estructural en la contratación pública: la ausencia de protocolos especializados para la redacción y revisión de convenios arbitrales. Superar estas falencias demanda profesionalismo, formación especializada y una política institucional orientada a fortalecer la cultura arbitral en el sector público.
2. Contrato para la “Instalación de Banda Ancha – Región Cajamarca” (PRONATEL, 2015)
La cláusula arbitral contenida en este contrato dispone lo siguiente:
«22.5. El Tribunal Arbitral tendrá un plazo de noventa (90) días hábiles desde su instalación para expedir el respectivo laudo de derecho”.
Esta disposición, a primera vista, parece responder a una preocupación legítima: evitar arbitrajes excesivamente prolongados que perjudiquen la ejecución de proyectos de interés público. No obstante, desde una perspectiva técnica, esta cláusula constituye un ejemplo claro de patología arbitral por desproporción temporal, pues impone un plazo rígido e irrealista que desconoce la complejidad propia del proceso arbitral.
a. Inadecuación del plazo frente a la naturaleza del conflicto
El arbitraje derivado de este contrato no fue de carácter simple o rutinario. Muy por el contrario, implicó la evaluación de aspectos técnicos complejos, presentación de informes periciales especializados, producción de prueba documental voluminosa y audiencias con participación de testigos clave. Pretender que todo ese proceso se desarrolle y concluya con un laudo dentro de un plazo de 90 días hábiles desde la instalación del tribunal no solo resulta impracticable, sino que denota una falta de conocimiento sobre los tiempos procesales razonables que requiere un arbitraje conducente y eficaz.
La doctrina arbitral es consistente en advertir que los plazos excesivamente breves afectan la calidad del procedimiento, limitan la capacidad probatoria de las partes y restringen indebidamente la deliberación del tribunal. En este caso, la disposición contractual se tornó contraproducente, al obligar a las partes a renegociar la cláusula en pleno desarrollo del procedimiento, con el objeto de ampliarla o dejarla sin efecto.
b. Consecuencias procesales y jurídicas de una cláusula irrealista
La renegociación de una cláusula arbitral durante el procedimiento, además de generar una pérdida innecesaria de tiempo y recursos, produce efectos nocivos en términos de seguridad jurídica y previsibilidad. Un convenio arbitral debe brindar certidumbre a las partes desde el inicio del proceso; cualquier modificación posterior al surgimiento del conflicto erosiona esa certidumbre, abre espacios de controversia adicional y puede dar lugar incluso a cuestionamientos sobre la validez de lo actuado bajo un plazo inicialmente inválido o en disputa.
Asimismo, este tipo de cláusulas generan una tensión directa con el principio de economía procesal, que exige evitar dilaciones y maximizar la eficiencia del arbitraje. Al imponer un plazo impracticable, se logra el efecto contrario: paralización, reprogramación y reconfiguración de la dinámica procesal para corregir una estipulación que, lejos de agilizar, obstaculiza.
c. La necesidad de proporcionalidad en el diseño de las cláusulas arbitrales
Una cláusula que limite el tiempo del procedimiento arbitral no es en sí misma problemática. De hecho, ciertas reglas institucionales y laudos arbitrales reconocen que los plazos razonables pueden fomentar la eficiencia. Sin embargo, tales plazos deben ser proporcionales a la complejidad del contrato y del eventual litigio, y deben dejar márgenes de flexibilidad para su ampliación justificada.
En contratos de infraestructura o telecomunicaciones, como el que se analiza, donde el objeto contractual involucra cuestiones técnicas especializadas, la inclusión de un plazo tan exiguo revela una visión reduccionista del arbitraje, que ignora su dimensión procedimental y el debido proceso que debe asegurarse a ambas partes. Además, traslada una presión indebida sobre el tribunal arbitral, que se ve constreñido por una regla contractual que puede ser jurídicamente inviable o incluso nula si compromete el derecho a una defensa adecuada.
El caso del contrato de PRONATEL para la Región Cajamarca evidencia cómo una cláusula aparentemente orientada a mejorar la eficiencia puede, por el contrario, debilitar el procedimiento arbitral si no está debidamente contextualizada. La falta de criterio técnico al momento de establecer plazos procesales en el convenio arbitral no solo vulnera principios básicos del arbitraje, como la economía procesal y la seguridad jurídica, sino que puede terminar generando efectos prácticos contrarios a los deseados. Este ejemplo pone en evidencia la necesidad de que las entidades públicas —y especialmente quienes diseñan los contratos— cuenten con el asesoramiento de especialistas en arbitraje, capaces de prever las consecuencias reales de cada estipulación, y de estructurar cláusulas que favorezcan procedimientos viables, proporcionales y ajustados a los estándares internacionales de buena práctica arbitral.
3. Contrato para la “Instalación de Banda Ancha – Región Piura” (PRONATEL, 2015)
La cláusula arbitral contenida en este contrato establece lo siguiente:
“22.8. En caso de que alguna de las partes decidiera interponer recurso de anulación contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, deberá constituir previamente a favor de la parte o las partes contrarias una carta fianza otorgada por un banco de primer orden con sede en Lima, equivalente a US$ 100,000.00 dólares”.
Esta disposición configura una clara cláusula arbitral patológica, en la medida en que introduce una condición económica restrictiva e irrazonable para el ejercicio del recurso de anulación del laudo arbitral. Más allá de su apariencia formal de garantía procesal, esta cláusula vulnera principios constitucionales fundamentales, afecta la función de control judicial del arbitraje y desnaturaliza el equilibrio procesal entre las partes.
a. Condición limitativa del derecho de acceso a la justicia
La exigencia de una carta fianza bancaria por un monto elevado como requisito previo para interponer un recurso de anulación constituye una restricción desproporcionada del derecho de acceso a la jurisdicción, reconocido expresamente en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. Este derecho fundamental no puede estar supeditado al cumplimiento de requisitos económicos que excluyan a una de las partes —o al menos la disuadan fácticamente— de impugnar el laudo cuando se hayan producido vicios procesales graves.
En términos comparados, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional español y diversos tribunales europeos han sido consistentes en declarar inconstitucionales normas o actos que impongan condiciones materiales desproporcionadas para el ejercicio de derechos procesales. En el caso peruano, una cláusula como la analizada podría ser objeto de control constitucional directo o indirecto, mediante acciones de amparo o nulidad por contravenir normas de orden público.
b. Desigualdad procesal e impacto práctico en la defensa jurídica del Estado
La cláusula comentada también genera un detrimento del principio de igualdad procesal, en la medida en que impone una barrera material que puede ser afrontada con mayor facilidad por una de las partes (en muchos casos, un privado con respaldo financiero internacional), en detrimento del Estado o sus entidades, cuya actuación está sujeta a principios de legalidad, control presupuestario y responsabilidad funcional.
Desde la perspectiva de la defensa jurídica del Estado, esta disposición limita injustificadamente la posibilidad de ejercer un control judicial sobre la actividad arbitral, incluso en supuestos donde exista una causal objetiva de anulación. La obligación de constituir una carta fianza por US$ 100,000 antes de presentar el recurso no solo impone un costo económico, sino que añade trabas administrativas y procedimentales que pueden dejar al Estado en una posición procesal desventajosa.
Este punto resulta particularmente preocupante si se considera que el recurso de anulación —si bien de naturaleza excepcional— es el único medio de control judicial disponible para garantizar que el arbitraje se haya desarrollado conforme a las garantías mínimas del debido proceso y al orden público.
c. Incompatibilidad con el carácter no renunciable del control judicial del arbitraje
El artículo 63 del Decreto Legislativo N.º 1071 (Ley de Arbitraje) establece que el laudo arbitral solo puede ser impugnado a través del recurso de anulación, siempre que se configuren causales expresamente previstas. Esta facultad no puede ser restringida ni anulada por estipulaciones contractuales que impongan cargas adicionales no previstas en la normativa vigente.
En ese sentido, la cláusula que se analiza introduce una limitación material al ejercicio de este derecho, desnaturalizando su función como garantía de control judicial mínimo. Se trata, por tanto, de una disposición contractual incompatible con el orden público arbitral, el cual establece que determinadas garantías procesales no pueden ser renunciadas ni siquiera por voluntad de las partes, por estar estrechamente ligadas a la tutela jurisdiccional efectiva.
La cláusula incluida en el contrato de PRONATEL para la Región Piura constituye un caso claro de cláusula patológica con efectos restrictivos sobre el acceso a la justicia y el debido proceso. Al condicionar el ejercicio del recurso de anulación a una exigencia económica desproporcionada, esta disposición contractual vulnera principios fundamentales del derecho constitucional y arbitral, genera un desequilibrio procesal injustificado y compromete la eficacia del sistema de control judicial sobre los laudos.
Este ejemplo subraya la necesidad urgente de revisar y depurar las cláusulas arbitrales incluidas en contratos públicos, evitando prácticas contractuales que, bajo el pretexto de brindar “seguridad jurídica”, terminan por socavar los pilares esenciales del arbitraje como medio legítimo de resolución de controversias.
IV. Tipología común de cláusulas patológicas en contratos públicos
En la práctica de la contratación pública, se observa con frecuencia la inclusión de convenios arbitrales que adolecen de defectos estructurales, los cuales comprometen gravemente su eficacia como mecanismos de solución de controversias. Estos errores, que suelen reproducirse por inercia o desconocimiento técnico, configuran lo que la doctrina especializada denomina cláusulas patológicas. Entre los supuestos más comunes pueden identificarse los siguientes:
-
- Establecer el arbitraje como opcional o facultativo, dejando a las partes en la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza obligatoria del mecanismo.
- Configurar un sistema mixto o ambiguo, que permite acudir tanto al arbitraje como a la jurisdicción ordinaria sin una delimitación clara de competencias.
- Utilizar un lenguaje vago, contradictorio o impreciso, que dificulta la interpretación y aplicación del convenio.
- Omitir la designación de la sede arbitral o del centro de arbitraje encargado de administrar el procedimiento.
- Incluir materias no arbitrables por su vinculación con potestades públicas.
- Imponer plazos irrazonables o inflexibles para la emisión del laudo, sin atender a la complejidad del objeto contractual.
- Establecer condiciones previas, excesivas o inconstitucionales para el ejercicio del recurso de anulación, como garantías económicas o trámites ajenos al ordenamiento vigente.
Estas deficiencias comprometen la operatividad del convenio arbitral y, por extensión, la eficacia del sistema de resolución de disputas previsto en el contrato. En particular, cuando tales cláusulas se insertan en contratos públicos, sus consecuencias trascienden la relación bilateral entre las partes: afectan el interés público, entorpecen la defensa jurídica del Estado y generan un entorno de inseguridad jurídica en perjuicio de los objetivos institucionales de la contratación estatal.
El convenio arbitral no debe tratarse como una cláusula accesoria o residual. Su correcta formulación constituye un elemento central para la tutela efectiva de los derechos de ambas partes y para asegurar una vía de solución de controversias ágil, técnica, imparcial y predecible. La omisión de este enfoque no solo incrementa los costos y riesgos procesales, sino que puede dar lugar a la nulidad del convenio, a la paralización del arbitraje o a controversias paralelas que minan la eficiencia del sistema.
En este contexto, resulta indispensable adoptar una visión estratégica y preventiva en la redacción de convenios arbitrales. Esto implica desterrar prácticas mecanicistas —como la reproducción acrítica de modelos contractuales— y promover cláusulas diseñadas con rigor técnico, claridad conceptual y adecuación normativa. Para ello, se requiere la participación activa de profesionales con formación especializada en arbitraje y contratación pública, desde las fases más tempranas del proceso contractual.
Solo mediante esta aproximación profesionalizada será posible evitar que el arbitraje, lejos de constituir un instrumento eficaz de resolución de conflictos, se transforme en una fuente de litigiosidad innecesaria, incertidumbre institucional y debilitamiento de la defensa jurídica del Estado en escenarios de creciente complejidad jurídica y técnica.
V. La elaboración de los convenios arbitrales en los contratos públicos: entre la práctica deficiente y la intervención especializada
En los apartados precedentes se han expuesto tres ejemplos paradigmáticos de lo que no debería ser un convenio arbitral en el marco de la contratación pública. Cada uno de estos casos ilustra, con distintas variantes, cómo una redacción deficiente puede comprometer la operatividad del arbitraje y generar consecuencias adversas para el Estado. Frente a ello, cabe formular una interrogante esencial: ¿por qué persisten estas cláusulas patológicas en los contratos públicos?
Una hipótesis plausible —y respaldada por la práctica— es que la redacción de los convenios arbitrales suele recaer en funcionarios que no están familiarizados con el litigio arbitral ni con las particularidades técnico-procesales que este conlleva. Ello da lugar a estipulaciones arbitrales elaboradas desde una lógica meramente formal o replicadas mecánicamente de modelos contractuales anteriores, sin una evaluación crítica de su contenido ni de sus efectos prácticos en caso de controversia.
Esta desconexión entre quienes estructuran el contrato y quienes asumen su defensa en sede arbitral evidencia una brecha institucional, que, si no es corregida, continuará generando cláusulas defectuosas que afectan tanto la eficiencia del arbitraje como la seguridad jurídica de la administración pública.
En atención a esta problemática, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia N.º 020-2020, norma que modificó la Ley de Arbitraje e incorporó una disposición relevante para los contratos en los que el Estado es parte. En su Segunda Disposición Complementaria Final, se establece lo siguiente:
“El convenio arbitral en el que es parte el Estado peruano se redacta por los órganos competentes en coordinación con la Procuraduría Pública de la respectiva Entidad”.
Esta disposición reconoce la necesidad de una intervención activa y especializada de las Procuradurías Públicas en la etapa precontractual, en particular en la redacción del convenio arbitral. Se trata de un avance normativo que refuerza el enfoque preventivo en la defensa jurídica del Estado, alineado con los principios de legalidad, eficiencia y racionalidad en la gestión pública.
En este nuevo marco normativo, el procurador público ya no es un actor que interviene únicamente una vez iniciado el conflicto, sino que se posiciona como un agente estratégico en la construcción del contrato estatal, con especial responsabilidad en el diseño de cláusulas que inciden directamente en la posibilidad de resolver controversias de manera eficiente y justa.
El procurador público aporta una visión procesal, acumulada desde la experiencia en litigios arbitrales, que resulta indispensable para anticipar riesgos jurídicos, prevenir vicios contractuales y asegurar que el convenio arbitral cumpla con los estándares técnicos, formales y sustantivos que exige el marco legal vigente. Además, su intervención permite compatibilizar los intereses de la entidad contratante con la defensa de los intereses del Estado en sentido amplio, lo que resulta especialmente relevante cuando están en juego recursos públicos, políticas sectoriales o proyectos estratégicos.
Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Procuraduría Pública ha venido cumpliendo un rol activo en esta línea, elaborando un modelo estándar de convenio arbitral para ser empleado en los contratos públicos. Este modelo se basa en el análisis de la práctica arbitral, las lecciones aprendidas en la defensa del Estado y los criterios jurisprudenciales más relevantes. Incluye recomendaciones sobre:
-
- La designación de instituciones arbitrales idóneas, tomando en cuenta criterios de eficiencia, transparencia y especialización;
- La composición del tribunal arbitral, considerando el número de árbitros, las condiciones para su designación y las calificaciones profesionales requeridas;
- La definición de plazos razonables y adaptables para el desarrollo del procedimiento y la emisión del laudo;
- La determinación de reglas claras sobre sede, idioma, confidencialidad y mecanismos de impugnación.
Estas recomendaciones no solo buscan evitar la reproducción de cláusulas patológicas, sino también asegurar que el arbitraje funcione como un verdadero instrumento de solución de conflictos, sin sorpresas procesales ni desventajas estructurales para el Estado.
La elaboración del convenio arbitral no puede concebirse como una tarea mecánica o delegable sin mayor control. Su correcta formulación requiere la intervención especializada del procurador público, como actor técnico-jurídico con experiencia en litigios y conocimiento del marco arbitral. La coordinación entre las áreas usuarias y las procuradurías públicas debe consolidarse como una buena práctica institucional, orientada a fortalecer la calidad contractual, reducir la litigiosidad y optimizar la defensa jurídica del Estado.
La incorporación del procurador público desde la fase de diseño contractual no solo es deseable: es una exigencia normativa y una necesidad estratégica para la contratación pública contemporánea.
VI. Recomendaciones para la elaboración de un convenio arbitral en los contratos públicos
La redacción del convenio arbitral en un contrato público es una etapa que exige rigor técnico, conocimiento normativo y conciencia estratégica. Como se ha señalado en los apartados anteriores, una cláusula mal formulada puede comprometer la operatividad del arbitraje, generar ineficiencias procesales y, en última instancia, afectar la defensa jurídica del Estado. Por ello, resulta indispensable contar con criterios claros y buenas prácticas que orienten la elaboración de este tipo de disposiciones contractuales.
En el ámbito nacional, los principales centros de arbitraje —como el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CARC-PUCP)— ofrecen cláusulas modelo diseñadas para facilitar la incorporación del convenio arbitral en los contratos. Sin embargo, estas cláusulas no deben adoptarse mecánicamente. Su utilización exige un análisis detallado del Reglamento del centro arbitral, a fin de conocer sus particularidades y prever adecuadamente el desarrollo de un eventual procedimiento arbitral.
No es una práctica seria —ni jurídicamente responsable— incorporar una cláusula arbitral sin saber, por ejemplo, si el reglamento del centro respectivo contempla arbitraje de emergencia, procedimientos abreviados o plazos máximos para laudos acelerados. Incluir referencias a tales mecanismos sin comprender su operatividad puede generar conflictos procesales innecesarios o distorsionar las expectativas de las partes.
En este contexto, resultan particularmente útiles las Directrices de la IBA para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje Internacional (2010), las cuales recopilan estándares internacionales aplicables a la redacción de convenios arbitrales. Estas directrices recomiendan, entre otros aspectos:
-
- Elegir entre arbitraje institucional o ad hoc.
- Seleccionar las reglas aplicables y utilizar la cláusula modelo adecuada.
- Redactar el convenio con un alcance amplio para abarcar todas las controversias posibles.
- Determinar con claridad la sede del arbitraje, considerando sus efectos jurídicos.
- Establecer el número de árbitros y el método de designación.
- Fijar el idioma del arbitraje.
- Precisar la ley aplicable al contrato y, si es necesario, al convenio arbitral.
La correcta implementación de estas recomendaciones no puede recaer únicamente en las áreas usuarias o técnicas de la entidad contratante. Es fundamental que el procurador público participe activamente en la redacción del convenio arbitral, como lo establece el Decreto de Urgencia N.° 020-2020. Su intervención garantiza que el diseño de la cláusula arbitral no solo sea legalmente válido, sino procesalmente operativo y estratégicamente coherente con los intereses del Estado.
Ahora bien, para que esta participación sea efectiva, se deben cumplir dos condiciones institucionales clave:
-
- Formación y capacitación técnica del procurador público: El diseño de un convenio arbitral eficaz requiere conocimientos especializados en arbitraje nacional e internacional, derecho procesal, instituciones arbitrales y gestión de riesgos contractuales. Por tanto, los procuradores deben contar con una formación continua y específica en estas materias, como parte de una política pública de fortalecimiento de capacidades para la defensa jurídica del Estado.
- Apertura institucional de las entidades públicas: La participación del procurador público no debe limitarse a la revisión posterior del contrato, sino incorporarse de manera anticipada y efectiva desde la etapa de estructuración contractual. Para ello, las entidades deben establecer mecanismos formales de coordinación interinstitucional y reconocer el rol técnico-jurídico del procurador en el diseño de los convenios arbitrales.
La redacción de un convenio arbitral en los contratos públicos exige más que una cláusula estándar: requiere capacidad técnica, visión estratégica y articulación institucional. El procurador público, debidamente capacitado y con participación real en la elaboración del convenio arbitral, constituye un pilar fundamental para evitar cláusulas patológicas y asegurar que el arbitraje funcione como un medio eficaz de resolución de controversias al servicio del interés público.
VII. Conclusiones
El análisis desarrollado a lo largo del presente artículo permite afirmar que el convenio arbitral, lejos de ser una cláusula accesoria, constituye una herramienta jurídica fundamental en el diseño y ejecución de los contratos públicos. Su redacción adecuada no solo garantiza la eficacia del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias, sino que también incide directamente en la protección del interés público, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión contractual.
La evidencia empírica demuestra que muchos de los convenios arbitrales incorporados en contratos públicos adolecen de defectos técnicos graves —las denominadas cláusulas patológicas— que comprometen la validez, operatividad y efectividad del arbitraje. Como se ha analizado en los casos concretos presentados, la falta de precisión, la omisión de elementos esenciales o la imposición de condiciones irrazonables pueden generar consecuencias jurídicas y económicas de alto impacto para el Estado, incluyendo retrasos procesales, nulidades parciales, arbitrajes paralelos o incluso la indefensión ante la imposibilidad de ejercer medios de impugnación.
Estas deficiencias son, en gran medida, el reflejo de una cultura contractual que tiende a subestimar la dimensión jurídica del arbitraje, delegando la redacción de los convenios arbitrales a funcionarios sin formación específica en la materia o replicando modelos genéricos sin adaptación al caso concreto. Esta práctica revela una debilidad estructural que debe ser corregida mediante un enfoque preventivo, técnico y estratégico.
En ese marco, el procurador público emerge como un actor clave en la formulación del convenio arbitral. Su intervención temprana y especializada —reconocida expresamente por el Decreto de Urgencia N.º 020-2020— no solo fortalece la defensa jurídica del Estado, sino que también contribuye a mejorar la calidad de los contratos públicos y a prevenir litigios innecesarios. No obstante, para que su participación sea efectiva, es imprescindible que se le dote de las condiciones institucionales necesarias: acceso a formación continua, reconocimiento de su rol técnico en el proceso precontractual y apertura de las entidades públicas a una coordinación interinstitucional efectiva.
Asimismo, la aplicación contextualizada de instrumentos internacionales como las Directrices de la IBA para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje Internacional ofrece un marco sólido para estructurar convenios arbitrales claros, completos y eficaces, que respondan tanto a las exigencias del procedimiento arbitral como a los principios del derecho público nacional.
En síntesis, avanzar hacia una redacción técnica y profesionalizada de los convenios arbitrales en contratos públicos exige un cambio de enfoque: del cumplimiento meramente formal a la prevención estratégica del conflicto. Esto implica reconocer el valor normativo y procesal del convenio arbitral, fortalecer el rol del procurador público como articulador jurídico entre el contrato y el arbitraje, y consolidar una cultura institucional que entienda el arbitraje no solo como una vía de solución, sino también como una garantía de gobernanza pública eficiente y responsable.
VIII. Bibliografía:
Cremades Sanz-Pastor, Bernardo (1988). “El Proceso Arbitral en los negocios internacionales”. Revista Themis (Número 11, p.10).
Gaillard, Emmanuel; Savage, John; Fouchard, Philippe. (1999). Fouchard, Gaillard, Goldman on International commercial arbitration. Haia, Boston: Kluwer. pp. 261-262.
Kumdmüller Caminiti, Franz (1999). “Obligatoriedad del arbitraje y otros temas de gestión de conflictos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento”. Revista Themis (Número 39, p.217).
Ortiz Gaspar, David (2025). “¿Cómo el Estado diseña su estrategia de defensa jurídica en un arbitraje? Reflexiones a partir de la experiencia del MTC”. Revista Argentina de Arbitraje (Número 14).