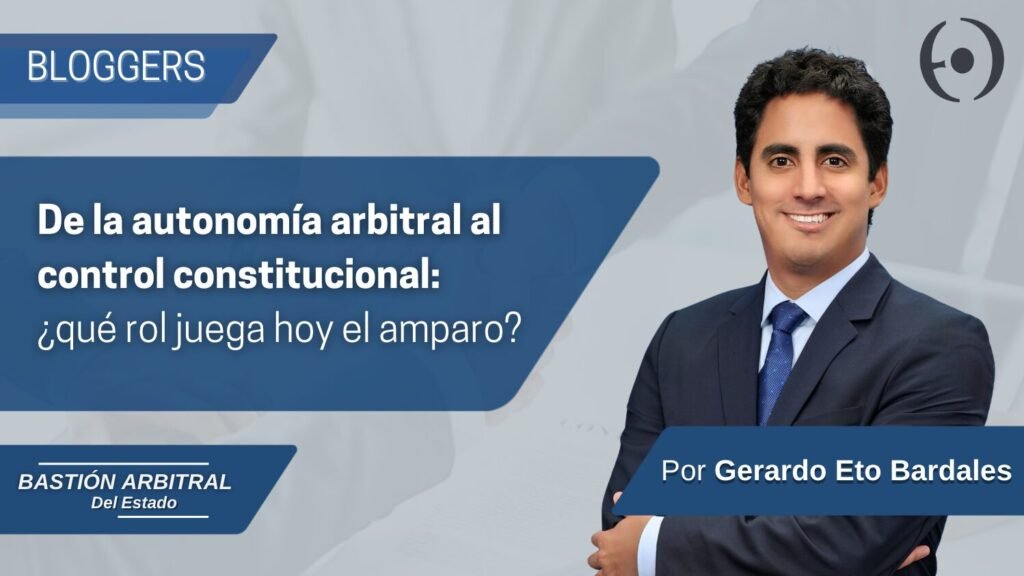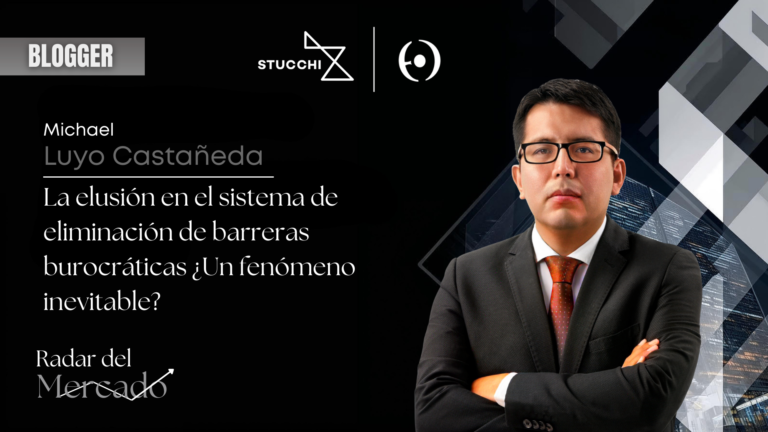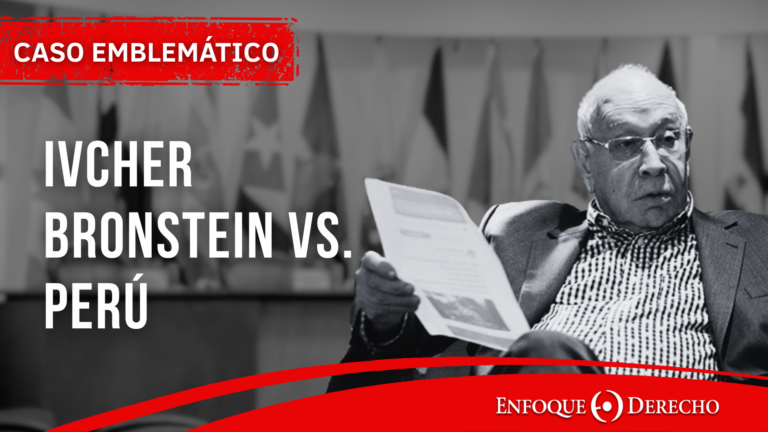Por Gerardo Eto Bardarles,
abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Procesal en la misma casa de estudios. Cuenta con especializaciones en Arbitraje, Contrataciones con el Estado y Derecho Administrativo para Árbitros. Actualmente forma parte del equipo de arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Introducción
El arbitraje se presenta como un mecanismo alternativo de solución de controversias que destaca, entre otras ventajas, por la celeridad en comparación con los procesos judiciales.
No obstante, el interés de las partes en un arbitraje es obtener luego de las actuaciones correspondientes, un laudo que pueda ejecutarse y de esta forma se materialice el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
En ese sentido, el presente texto tiene por finalidad realizar un breve análisis de la evolución jurisprudencial del control constitucional del arbitraje a partir del amparo contra laudos, a fin de evaluar si en el Perú luego de pasar por un arbitraje las partes pueden cuestionar lo decidido mediante el proceso constitucional de amparo.
- Reconocimiento jurisdiccional del arbitraje
Más allá de la discusión doctrinaria sobre la naturaleza del arbitraje (contractual, jurisdiccional y mixta), lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico lo ha dotado de un carácter jurisdiccional conforme al inciso 1 del artículo 139 de nuestra Constitución.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido en el fundamento jurídico 9 de la conocida sentencia del caso “Cantuarias” (STC 6167-2005-HC) que el arbitraje, en tanto jurisdicción, debe respetar principios y derechos propios de la actividad jurisdiccional y del debido proceso. Veamos lo desarrollado por el TC:
“(…) la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso”.[1]
Esta teoría posee gran relevancia en el Perú e incluso resulta ser un punto de origen importante respecto al cumplimiento, alcances y modo de exigir el respeto a las garantías del derecho al debido proceso en el arbitraje.
Además, la sentencia del caso Cantuarias permitió al Colegiado Constitucional desarrollar el reconocimiento constitucional que posee la jurisdicción arbitral, así como su competencia para solucionar los conflictos sometidos a dicha jurisdicción.
De los fundamentos 12 y 13 de dicha sentencia podemos reseñar lo siguiente:
El reconocimiento del arbitraje como jurisdicción implica la aplicación por parte de los árbitros de las normas constitucionales y, específicamente, de las disposiciones contenidas en el artículo 139 de la Constitución, el cual regula los derechos y principios de la función jurisdiccional. De tal forma, el Tribunal Constitucional reiteró la protección de la jurisdicción arbitral en el campo de sus competencias a partir del principio de «no interferencia», recogido en el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución, el cual prohíbe a cualquier autoridad intervenir en el ejercicio de las funciones de un órgano jurisdiccional avocarse a resolver causas pendientes.
Así, los árbitros cuentan con la facultad constitucional para rechazar intervenciones y/o injerencias de terceros (incluyendo autoridades judiciales o administrativas) que pretendan inmiscuirse a resolver a materias recurridas a arbitraje en base al convenio arbitral y a la voluntad de las partes (STC 6167-2005-HC, FJ 12 y 13).
Compartimos la postura de que “desde el momento en que la Constitución considera al arbitraje como un mecanismo de justicia privada, complementaria a la jurisdicción estatal, bien puede decirse que existe un derecho a acudir al arbitraje como mecanismo de composición o prevención de conflictos, de libre disposición de las partes, que debe ser respetado, garantizado y tutelado”[2].
En tanto jurisdicción, el arbitraje no está exento del control judicial ordinario vía el recurso de anulación y de manera residual, del control constitucional vía amparo, por lo que a continuación analizaremos este segundo mecanismo de control.
- Carácter residual del amparo[3]
Con la primigenia Ley N° 23506 que tuvo una vigencia de aproximada de 23 años, se generó el debate si el amparo era de carácter subsidiario o residual, o era un proceso optativo u alternativo; siendo que esta última postura quedaba a discreción del justiciable ver si entablaba su controversia por la vía paralela u ordinaria, o por la vía excepcional del amparo.
El Tribunal Constitucional no manejó esta postura en forma terminante; y osciló entre una y otra, hasta que en algún momento empezó a decantar y definir su naturaleza “heroica”, subsidiaria o residual.
En este punto, es importante reiterar que en nuestro país con la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional el año 2004, se optó por regular el proceso constitucional de amparo como uno residual o subsidiario –recogiendo la jurisprudencia del TC en ese entonces- modificando el carácter alternativo que tenía hasta esa fecha.
Este cambio genera que, para acceder a la tutela de un derecho fundamental vía el proceso de amparo, no debe existir en la jurisdicción ordinaria una vía idónea e igualmente satisfactoria para la protección del derecho, teniendo en cuenta el carácter extraordinario del amparo, además de tratarse de un proceso sumarísimo y que carece de etapa probatoria.
Esta medida fue considerada necesaria por la doctrina teniendo en cuenta la cantidad de amparos que se interponían, desnaturalizando este proceso e “impidiendo que opere como una verdadera tutela de urgencia para la protección de derechos constitucionales”[4].
Respecto al carácter residual del amparo, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:
“[…] [E]l Código Procesal Constitucional, respecto […] al amparo residual, ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario […]”[5]. (subrayado agregado).
El artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional del 2004, positivizó este carácter residual del amparo, señalando como causal de improcedencia (de todos los procesos constitucionales, a excepción del hábeas corpus) que “existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus”.
Por su parte, el Nuevo Código Procesal Constitucional, promulgado mediante la Ley N° 31307 y que entró en vigencia el 24 de julio de 2021, mantiene la misma postura en su artículo 7.2, donde establece que no proceden los procesos constitucionales cuando “existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus”.
Cabe destacar que, en el caso del amparo arbitral, el Decreto Legislativo N° 1071 establece en la duodécima Disposición Complementaria que “para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo”.
Consideramos que esta disposición aplica igualmente para el inciso 2 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional, en la medida que consiste en una norma similar respecto a las vías procedimentales igualmente satisfactorias.
- El amparo arbitral
Partiendo de la premisa que nuestro ordenamiento jurídico dispone que el recurso de anulación de laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo, es preciso analizar en qué supuestos cabe recurrir a la jurisdicción constitucional a fin de tutelar algún derecho afectado en el marco de un arbitraje.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional en el conocido precedente María Julia (STC 00142-2011-PA/TC) estableció reglas para la improcedencia del amparo arbitral en el fundamento jurídico (FJ) 20 las cuales reseñamos a continuación:
“a) El recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo Nº 1071 constituye la vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección de derechos constitucionales, que determinan la improcedencia del amparo.
- b) De conformidad con el inciso b) del artículo 63º del Decreto Legislativo N.º 1071, no procede el amparo para la protección de derechos constitucionales incluso respecto al debido proceso o de la tutela procesal efectiva.
- c) Es improcedente el amparo para cuestionar la falta de convenio arbitral. En tales casos la vía idónea que corresponde es el recurso de anulación, de conformidad con el inciso a) del artículo 63º del Decreto Legislativo N.º 1071.
- d) Cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las materias sobre las que ha de decidirse tienen que ver con derechos fundamentales de carácter indisponible o que no se encuentran sujetas a posibilidad de negociación alguna, procederá el recurso de anulación (Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, artículo 63º [incisos “e” y “f”])
- e) La interposición del amparo que desconozca las reglas de procedencia establecidas en esta sentencia no suspende ni interrumpe los plazos previstos para demandar en proceso ordinario el cuestionamiento del laudo arbitral vía recurso de anulación y/o apelación según corresponda.
- f) Contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales sólo podrá interponerse proceso de amparo contra resoluciones judiciales”[6].
Por su parte, en el FJ 21 de dicho precedente, el Colegiado Constitucional fija las siguientes reglas para la procedencia del amparo arbitral:
“a) Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional.
- b) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según corresponda, invocándose la contravención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
- c) Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia del laudo pronunciado en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14º del Decreto Legislativo N.º 1071.
En el caso de los supuestos a) y b) del presente fundamento, será necesario que quien se considere afectado haya previamente formulado un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que éste haya sido desestimado, constituyendo tal reclamo y su respuesta, expresa o implícita, el agotamiento de la vía previa para la procedencia del amparo.
La sentencia que declare fundada la demanda de amparo por alguno de los supuestos indicados en el presente fundamento, puede llegar a declarar la nulidad del laudo o parte de él, ordenándose la emisión de uno nuevo que reemplace al anterior o a la parte anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la respectiva sentencia. En ningún caso el juez o el Tribunal Constitucional podrá resolver el fondo de la controversia sometida a arbitraje.”[7]
Cabe destacar que sobre el propósito del precedente María Julia, se ha señalado lo siguiente: “partiendo de la consideración de que la especial naturaleza del arbitraje no supone en lo absoluto su desvinculación del esquema constitucional, el Tribunal reconoce que, si bien los criterios antes descritos no han perdido su vigencia e importancia, estos requieren ser acoplados de una manera más directa a lo que expresamente ha previsto el Código Procesal Constitucional. Esta necesidad suya de unificar la jurisprudencia en materia de amparo arbitral, aunada a la constatación de una buena cantidad de procesos de este tipo que estaban en trámite ante la jurisdicción constitucional, es lo que finalmente ha llevado al Tribunal a emitir un precedente vinculante, bajo la clave (antes ignorada en el análisis del asunto) de que el amparo no es más un proceso alternativo, sino uno subsidiario o residual.”[8]
En otras palabras, este precedente significó una búsqueda del Tribunal Constitucional en su momento de unificar la jurisprudencia respecto al amparo arbitral y adecuarlo al carácter residual del amparo, así como destacar mediante un precedente que el recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N.º 1071 constituye una vía igualmente satisfactoria para proteger derechos afectados en el marco de un arbitraje.
Posteriormente, el TC mediante la STC 8448-2013-PA/TC reconoce que el precedente María Julia “no resulta aplicable a los supuestos en los que, como ocurre en el presente caso, el alegado agravio a los derechos fundamentales proviene de resoluciones arbitrales distintas al laudo arbitral, concretamente de resoluciones arbitrales expedidas en la fase de ejecución del laudo arbitral”[9].
En ese sentido, agrega que “es posible sostener que procede el proceso de amparo para cuestionar las resoluciones arbitrales, distintas al laudo, expedidas por el Tribunal Arbitral en fase de ejecución del laudo arbitral, siempre que se trate de una resolución que carezca de sustento normativo o sea emitida con manifiesto agravio a los derechos fundamentales, caso contrario, será declarado improcedente. En estos casos el objeto de control constitucional lo constituye la resolución arbitral que desconoce, incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral”[10].
Esta sentencia resulta relevante pues amplía el ámbito de procedencia de los amparos arbitrales para cuestionar decisiones distintas al laudo, como por ejemplo las resoluciones emitidas por los árbitros en fase de ejecución que carezcan de un fundamento legal o sean emitidas con manifiesto agravio a los derechos fundamentales de las partes.
Continuando con el análisis de jurisprudencia relevante, tenemos la sentencia recaída en el Expediente N° 05653-2013-PA/TC, en la cual el TC sostiene que deben admitirse las demandas en caso en los que “no existe una vía ordinaria en la que pueda discutirse o propuesto por las demandantes y el caso este involucra una cuestión de urgencia. Ello atendiendo a la importancia del bien iusfundamental posiblemente afectado y a la magnitud del daño que podría producirse”[11]. En dicho caso se estaba discutiendo la constitucionalidad de una parte del procedimiento de remate realizado en ejecución del laudo arbitral.
Por otro lado, en la sentencia recaída en el Expediente. N.° 00305-2021-PA/TC, el Colegiado Constitucional sostiene, comentando el precedente María Julia, que “aunque el mencionado precedente fijó una lista de supuestos de procedencia y de improcedencia del amparo arbitral; no reguló la procedencia o improcedencia de cuestionamientos relativos a resoluciones arbitrales expedidas con anterioridad al laudo arbitral que afectan a terceros ajenos al proceso arbitral, en cuyo caso la demanda resulta procedente, en la medida en que no existe una vía judicial ordinaria en la que pueda cuestionarse la actuación arbitral”[12]
En dicho caso, el TC se pronunció sobre un amparo interpuesto contra una decisión previa que afectó a un tercero que no había manifestado su consentimiento al arbitraje, en concreto ante una decisión que resolvió una medida cautelar.
En casos más recientes (EXP. N.° 04281-2022-PA/TC, EXP. N.° 02414-2022-PA/TC, EXP. N.° 00698-2023-PA/TC), el Tribunal Constitucional ha reafirmado los criterios de procedencia del amparo arbitral establecidos en el precedente María Julia.
A manera de ejemplo, en la STC 02292-2020-PA, el Colegiado Constitucional se pronunció sobre un caso que se englobaba en el tercer supuesto del precedente María Julia, pues “se advierte que el recurrente es un tercero con interés en el inmueble que se ha adjudicado a favor de los demandantes en el proceso arbitral cuestionado”. En dicho caso, estimo en parte la demanda de amparo pues “a través del proceso arbitral en cuestión se dejó en indefensión a la sucesión de Mario Dionicio Paredes Cueva, legítima propietaria del bien objeto de controversia y, por tanto, interesada en el resultado de proceso, corresponde que se declare la nulidad de todo lo actuado en el referido proceso arbitral”[13].
Otro caso que consideramos relevante analizar es el de la sentencia recaída en el Expediente. N.° 00607-2022-PA/TC, en el TC analiza si una resolución judicial, que dejó sin efecto parte de un laudo, vulneró derechos fundamentales de las partes.
El Tribunal evaluó si la decisión judicial había actuado dentro de su competencia y si el laudo arbitral se refería a una materia no arbitrable según la Ley de Contrataciones del Estado, lo que demuestra la complejidad del control constitucional cuando se mezclan decisiones arbitrales y judiciales.
Así, sostiene el TC que no se vulneraron derechos del Contratista accionante, toda vez que “se aprecia que los jueces demandados, al analizar el laudo arbitral cuya ejecución fue objeto del proceso subyacente, advirtieron que una de las pretensiones amparadas en este estaba referida a una materia que, a la luz de las disposiciones legales que regulan el arbitraje en materia de contrataciones del Estado, no resultaba arbitrable”[14].
Finalmente, un caso reciente relacionado al amparo arbitral se dio en el Exp. 02832‑2023‑PA/TC, en el cual el Colegiado Constitucional declaró fundada la demanda de amparo debido a que el OSCE se avocó indebidamente un caso dentro del fuero arbitral.
- Conclusiones
- El ordenamiento jurídico peruano le ha conferido al arbitraje un carácter jurisdiccional, de acuerdo con el artículo 139, inciso 1 de la Constitución y complementado con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en el Caso Cantuarias.
- El carácter residual del amparo en el Perú permite fortalecer el arbitraje como un mecanismo sólido de solución de controversias en la medida que restringe su control constitucional únicamente a determinados supuestos.
- El recurso de anulación de laudo, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1071 y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, constituye la vía idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.
- En el precedente «María Julia» (STC 00142-2011-PA/TC), el Colegiado Constitucional estableció las reglas para la improcedencia y la procedencia del amparo arbitral. El precedente unificó la jurisprudencia sobre el amparo arbitral y lo adecuó al carácter residual del amparo.
- Posteriormente, el Colegiado Constitucional amplió el ámbito de procedencia del amparo arbitral para incluir resoluciones distintas al laudo (como las de la fase de ejecución), siempre que carezcan de fundamento legal o infrinjan manifiestamente derechos fundamentales; así como contra decisiones cautelares que afecten a terceros ajenos al proceso.
- En jurisprudencia reciente, el TC ha reafirmado los criterios de procedencia del amparo arbitral establecidos en el precedente «María Julia».
Referencias Bibliográficas:
[1] STC 6167-2005-HC, FJ 9.
[2] Bustamante Alarcón, R. (2013). La constitucionalización del arbitraje en el Perú: algunas consideraciones en torno a la relación del arbitraje con la Constitución, los derechos fundamentales y el Estado de derecho. Derecho PUCP, (71), p. 410. Disponible en:
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/8908/9313
[3] Este acápite forma parte de un texto anterior publicado en Revista Gaceta Constitucional (Tomo 145 – enero 2020). Eto Bardales, Gerardo: “Retomando el precedente Elgo Ríos: Balance, perspectivas y su necesidad de cambio”, p. 88 y ss. Disponible en:
[4] Eguiguren Praeli, Francisco. “El Amparo como proceso residual en el Código Procesal Constitucional peruano: una opción riesgosa pero indispensable” En: Pensamiento Constitucional Vol. 12. N 12, PUCP, 2007, p. 253. Disponible en:
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/2424/2376
[5] RTC 03177-2010-PA, FJ 7.
[6] STC 00142-2011-PA, FJ 20.
[7] STC 00142-2011-PA, FJ 21
[8] Eto Cruz, Gerardo. “El proceso constitucional de amparo en la Constitución de 1993 y su desarrollo”. En Pensamiento Constitucional, Vol. 18 Núm. 18 (2013), p. 160. Disponible en: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/8952/9360
[9] STC 08448-2013-PA, FJ 11
[10] STC 08448-2013-PA, FJ 12
[11] STC 05653-2013-PA, FJ 8
[12] STC 00305-2021-PA, FJ 8
[13] STC 02292-2020-PA, FJ 26.
[14] STC 00305-2021-PA, FJ 14.