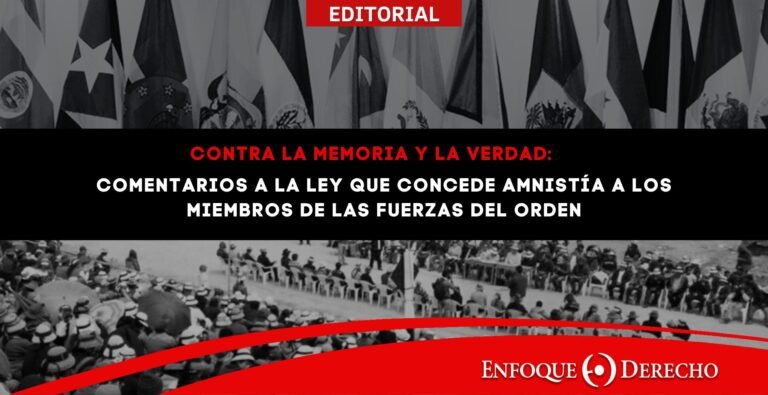Por Enfoque Derecho
“El acceso efectivo a la justicia puede, por tanto, considerarse como el más básico requisito –el ‘derecho humano’ más básico– de un sistema legal moderno e igualitario que pretenda garantizar, y no simplemente proclamar, los derechos legales de todos”
– Mauro Cappelletti y Bryant G. Garth
- INTRODUCCIÓN
El 13 de agosto del 2025, el Poder Ejecutivo promulgó la iniciativa presentada por la Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú, la cual concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado, que se encuentran sin sentencia firme por los casos vinculados a la lucha contra el terrorismo durante el periodo 1980-2000.
La presente ley fue impulsada por Jorge Montoya Manrique, perteneciente al grupo parlamentario Honor y Democracia, quien la justificó en base al principio de plazo razonable, señalando que este había sido sobrepasado luego de cumplirse 24 años, dentro de los cuales los implicados no fueron sancionados de manera correspondiente[1]. Por la misma línea, Fernando Rospigliosi Capurro, adscrito al partido Fuerza Popular, sostuvo que esta medida constituía una alternativa de justicia para los procesados, argumentando que estos se enfrentaron y derrotaron al terrorismo de los años 1980-2000, con “coraje y amor por la patria”[2].
Dentro de la exposición de motivos, se destaca la importancia de la medida, refiriendo la necesidad de implementar acciones que permitan la materialización de la justicia y reconciliación, en particular, de aquellos que “defendieron el orden constitucional y democrático, y que hoy sufren las consecuencias de la persecución penal y el olvido del Estado”.
Tras este escenario, diversos bloques se manifestaron en contra de esta iniciativa legislativa, aludiendo a la inconstitucionalidad e impacto negativo que tendría esta sobre el sistema de justicia. Entre ellos, Ruth Luque, congresista de Nuevo Perú, mencionó que esta propuesta vulneraba el derecho a la verdad y reparación, aspectos que los parlamentarios a favor no habrían tomado en cuenta, perpetuando la impunidad estatal[3]. Por su parte, abogados especialistas en la materia emitieron pronunciamientos al respecto, incluido David Lovatón, quien resaltó la incompatibilidad de la ley contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH). Sobre el particular, enfatizó la ineficacia jurídica de la misma, señalando que esta debería ser inaplicada por los jueces peruanos, debido a que devendría en inconstitucional e inconvencional, desacreditando completamente lo dispuesto por la Corte en el caso Barrios Altos[4].
El máximo órgano judicial del sistema interamericano de derechos humanos (Corte IDH) no fue ajeno a esta situación, por lo que, a través de la presidenta Nancy Hernández López, expresó su disconformidad con el actuar del parlamento peruano, instándole a detener el proceso legislativo, o en su defecto, evitar su promulgación y, posterior, aplicación. Del mismo modo, anunció la realización de una audiencia pública para el 21 de agosto del presente año para tratar sobre este tema[5].
En ese orden de ideas, en el presente editorial, Enfoque Derecho analizará la validez de la normativa en cuestión. Para ello, se evaluará su injerencia, tanto a escala interna, como a nivel del derecho internacional. Asimismo, se abordarán aspectos claves como la vulneración de los derechos fundamentales, las consecuencias del desacato internacional y una revisión detallada de casos que han antecedido el desarrollo de esta materia.
- ANÁLISIS
2.1. DERECHO INTERNO
2.1.1. Generalidad en el alcance objetivo de la norma
El principio de seguridad jurídica es esencial para mantener el Estado democrático de derecho, y, en consecuencia, promover un sistema procesal justo, ordenado y garantista, que vele por la protección y óptimo desenvolvimiento de los derechos fundamentales. En virtud de ello, el ius puniendi del Estado no puede ser ajeno a dicho mandato, y por ende, debe ejercerse bajo límites constitucionales y normas claras; de ahí la importancia del principio de legalidad dentro del derecho penal.
Por su parte, Teodorico Cristóbal menciona que la labor del legislador es “[…] representar la ley penal sin ambigüedades, con un lenguaje de fácil comprensión y con el uso de términos claros para cualquier ciudadano, evitando tecnicismos innecesarios, el abuso de elementos valorativo-normativos, y conceptos vagos o indeterminados […]” (2020, p. 260)[6]. En el presente caso, debería aplicar la misma lógica, sobre todo, tomando en cuenta el carácter particular y sensible del alcance objetivo de las leyes de amnistía; es decir, cuando menos, debe haber claridad sobre qué delitos se aplica esta figura jurídica.
En base a ello, se advierte que el contenido del artículo 2 de la controversial ley vislumbra una esfera de riesgo jurídicamente desaprobada, debido a la existencia del siguiente fragmento:
“Artículo 2.- Amnistía
Concédase amnistía aplicable a los casos por presuntos delitos cometidos por miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y funcionarios del Estado, que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo, entre los años 1980 y 2000, en aplicación de los artículos 102 inciso 6) y 139 inciso 13) de la Constitución Política del Estado, así como el principio jurídico del plazo razonable y el objeto de la presente ley”. [El subrayado es nuestro]
Esta premisa es general, dado que no indica específicamente sobre qué delitos aplicaría la amnistía, dejando un baúl abierto, una categoría amplia, en torno a la cual se podrían subsumir diversos tipos penales. En consecuencia, de manera errónea y arbitraria, con la finalidad de obtener la amnistía, la citada ley se podría interpretar de tal manera que llegase a incluir los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, los mismos que se encuentran regulados en el Estatuto de Roma (en adelante, Estatuto)[7] y han sido materia de análisis por parte de la Corte Penal Internacional y Corte IDH, quienes han destacado frecuentemente su carácter imprescriptible y contra convencional.
Como bien señala Josefina Miró Quesada[8], en un escenario donde cada vez más el derecho penal se relaciona con casos complejos, que involucra la protección de derechos humanos y la óptima integración del orden constitucional e internacional, se vuelve necesario “incorporar valores, principios y normas constitucionales para evitar la arbitrariedad, no solo desde una perspectiva formal, sino también material” (2024, p. 28). El sistema de justicia actual requiere de mecanismos sólidos, garantistas y funcionales, que permitan la optimización de la tutela jurisdiccional efectiva y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Comportarse contrario a ello, solo agudizaría la problemática procesal y la impunidad estructural.
2.1.2. Vulneración al derecho a una decisión motivada fáctica y jurídicamente
Desde la óptica constitucional, la ley materia de análisis no solo representa un atentado contra el principio de seguridad jurídica, sino también incide en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el mismo que se encuentra regulado en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, y ha sido desarrollado, tanto a nivel doctrinal, como jurisprudencial.
Por un lado, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia recaída en el Expediente N.º 03412-2023-PA/TC[9], ha señalado que la tutela jurisdiccional efectiva constituye una “concretización transversal del resguardo de todo derecho fundamental sometido a un ámbito contencioso”. Por otro lado, Giovanni Priori Posada (2019) ha referido que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende una serie de sub-derechos, que, en conjunto, buscan la optimización del ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la garantía de un debido proceso[10]. Dentro de esos derechos, se encuentra el acceso a una decisión motivada, a partir de la cual el órgano correspondiente deberá pronunciarse sobre la protección al derecho material solicitada.
La normativa legal desestima completamente este sub-derecho, puesto que, al conceder la amnistía, elimina la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a una decisión motivada, que satisfaga la efectividad de la tutela jurisdiccional y proteja integralmente el derecho material invocado. En teoría, las personas acuden a un proceso para canalizar un conflicto y encontrar una solución idónea que permita atenderlo, por lo que conceder la amnistía resta la utilidad y la razón de ser del armazón procesal.
Las víctimas de los hechos acontecidos durante el fuerte periodo de violencia política de los años 1980-2000 tienen derecho a recibir un pronunciamiento por parte de los órganos jurisdiccionales, pero sobre todo una protección efectiva de sus derechos materiales afectados. De manera muy acertada, Giovanni Priori Posada sostiene que la inexistencia de un pronunciamiento sustantivo es una “expresión de denegación de justicia”, dado que los jueces tienen la obligación de pronunciarse sobre el fondo de una controversia, incluso en escenarios complejos, donde los elementos para hacerlo, no resulten suficientes (2019, p.120).
En ese orden de ideas, la amnistía no solo constituye la extinción de la acción penal, y la culminación injustificada de un proceso, sino también la materialización del archivo definitivo de una carpeta compuesta por hechos lesivos, angustias e impunidad, suprimiendo la oportunidad de recibir un adecuado pronunciamiento sobre el fondo del asunto, producto de investigaciones rigurosas y juicios apropiados.
2.1.3. Ausencia de irracionalidad del plazo procesal
Los defensores de la presente propuesta legislativa destacan la duración excesiva de los procesos implicados, señalando que ninguno desarrollado en el marco del sistema judicial peruano ha durado más de 24 años: “No es razonable, por tanto, ni admisible mantener en investigación y proceso con las consecuentes restricciones a la libertad que ello implica prolongar ad infinitum los actos de investigación, juzgamiento y persecución penal sin resultado cierto y compatible con la justicia”.
El plazo razonable es un aspecto esencial del derecho al debido proceso, cuyo contenido ha sido desarrollado paulatinamente, tanto a escala académica, como a escala jurisprudencial. De acuerdo a la Corte IDH, el proceso debe durar un tiempo prudencial, lo suficiente como para poder acceder a la verdad procesal, y emitir las sanciones o conclusiones correspondientes. Según este órgano internacional[11], para medir la razonabilidad del plazo, se deben tomar en cuenta los siguientes requisitos: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.
Para complementar, Javier Armas Cárdenas[12] refiere que el solo voluntarismo judicial no garantiza el término del proceso en un plazo razonable, dado que también intervienen otros factores externos, como los recursos materiales, los aspectos logísticos, y la disponibilidad del personal (2022, p. 62). Siguiendo la línea del planteamiento anterior, se tienen los hallazgos académicos de Raúl Fuentes Uribe, quien identificó como los principales motivos del retraso procesal, dentro de la jurisdicción nacional, a la excesiva carga procesal y la acumulación de expedientes judiciales (2025, pp. 15-16).
Tomando ello en consideración, se concluye que la ausencia de celeridad es producto de un problema estructural del armazón procesal, conformado esencialmente por la sobrecarga de los distintos órganos jurisdiccionales, y la inadecuada regulación de los plazos procesales; además del evidente problema logístico en los distritos judiciales, el deterioro de pruebas para casos complejos, y las trabas en la participación activa de los implicados, ya sea en calidad de partes, testigos o colaboradores.
En ese orden de ideas, si bien los casos del periodo 1980-2000 han superado los veinte años de tramitación procesal, lo que constituye una vulneración al derecho a ser procesado en un plazo razonable, ello no justifica la aplicación de la amnistía. El problema central es la sobrecarga procesal del sistema de justicia peruano el cual responde a diversos factores, y debería ser canalizado con otras estrategias distintas a la amnistía, figura que incluso ha sido cuestionada a nivel internacional. No es viable pretender solucionar un problema estructural con una figura contravencional y aún más peligrosa, que, en lugar de ratificar un Estado democrático de derecho, pone en riesgo el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
2.2. DERECHO INTERNACIONAL
2.2.1. Obligaciones del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Para introducir el siguiente apartado es necesario recordar que la comunidad internacional ha consolidado una postura firme contra las leyes de amnistía que pretendan amparar crímenes internacionales. En este contexto, el caso Barrios Altos constituye un precedente fundamental en la jurisprudencia de la Corte IDH, pues en él se estableció que las leyes de amnistía, al proteger a los autores de crímenes internacionales e impedir su juzgamiento, resultan incompatibles con los derechos consagrados en la CADH.
Lo mencionado es relevante porque los tratados internacionales en materia de derechos humanos, según la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, tienen rango constitucional. Asimismo, el otorgamiento de este rango proviene de la interpretación del artículo 3 de la Constitución que establece un numerus apertus. En ese sentido, los derechos análogos mencionados en la disposición pueden estar estipulados en otras fuentes de derecho diferentes a la Constitución, por tanto, los tratados sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado peruano son derecho válido, eficaz y aplicable al interior del Estado (Vásquez, 2013, p. 103)[13], lo cual implica que pueden ser invocados incluso en ausencia de normativa interna que los desarrolle.
La importancia de la protección de los derechos fundamentales genera obligaciones internacionales por parte de los Estados parte ante la CIDH. Por ese motivo, es necesario considerar el pronunciamiento previo del órgano jurisdiccional sobre las amnistías, no como un mero discurso, sino como un punto de partida para identificar el desacato del Estado peruano y la posterior configuración de responsabilidad internacional.
El ente jurisdiccional ha señalado que, en ciertos contextos, las leyes de amnistía pueden convertirse en mecanismos para promover la paz y la reconciliación; sin embargo, no pueden transformarse en un medio para impedir la investigación, el juzgamiento y la sanción de crímenes de derecho internacional. Sobre ello, la Corte IDH ha advertido que la amnistía sobre delitos graves vulnera el derecho de las víctimas a obtener justicia, toda vez que impide el acceso a mecanismos efectivos de investigación y sanción (Ugarte, 2015, p. 59)[14]. Al respecto, cualquier norma nacional que pretenda amparar crímenes internacionales configura una forma de impunidad proscrita por el derecho internacional.
La Corte IDH ratifica los principios sobre impunidad, de manera que, según el principio 20, un Estado incumple sus obligaciones cuando no investiga las violaciones de derechos humanos ni garantiza que los responsables sean acusados, juzgados y sancionados. Asimismo, de acuerdo a un sector de la doctrina, el Estado también incumple sus obligaciones cuando no implementa mecanismos adecuados para garantizar recursos efectivos a las víctimas, reparar los daños sufridos y prevenir la repetición de las vulneraciones. Esto se debe a que la efectividad de los tratados internacionales, en el derecho interno, depende de las medidas adoptadas por el Estado.
2.2.2. Delitos de lesa humanidad
Entre los crímenes internacionales se encuentran los delitos de lesa humanidad que constituyen violaciones graves del derecho internacional porque afectan los derechos de un determinado grupo de personas, es decir, genera un impacto colectivo. Las faltas surgen de acciones u omisiones imputables al autor, produciendo consecuencias internacionales para el autor y el Estado que debió actuar en prevención y represión (Rodríguez, 2009)[15]. Esto implica que la responsabilidad no recae únicamente en quien ejecuta el acto, sino también en las autoridades que permiten o toleran su comisión.
Los crímenes descritos alcanzaron una gran intensidad durante el Conflicto Armado Interno en el Perú, desarrollado entre 1980 y 2002. Según las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), “la cifra más probable de víctimas fatales en ese periodo supera los 69 mil peruanos y peruanas, muertos o desaparecidos a manos de organizaciones subversivas o de agentes del Estado” (CVR, 2003, p. 31). En adición, dichas vulneraciones afectaron de manera particular a un sector históricamente relegado por el Estado peruano: ciudadanos y ciudadanas cuya lengua materna era el quechua.
De igual modo, las investigaciones llevadas a cabo por la CVR y los testimonios recogidos permiten verificar que “las Fuerzas Armadas incurrieron en una práctica sistemática o generalizada de violaciones de derechos humanos y […] la comisión de delitos de lesa humanidad” (CVR, 2003, p. 33). Estos hallazgos evidencian que las violaciones no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sostenido que afectó de manera desproporcionada a comunidades vulnerables y que exige ser abordado desde la justicia transicional para garantizar verdad, justicia y reparación. En esta línea, las acciones estatales se alejaron de su propósito legítimo de protección y seguridad, convirtiéndose en una fuente directa de violencia. Algunos ejemplos son las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, masacres, violencia sexual contra mujeres, entre otros.
Los ejemplos citados están proscritos por el inciso 2, artículo 5 de la CADH, que señala que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el artículo 7 del Estatuto señala que se entenderá por crimen de lesa humanidad todos los actos realizados como un ataque generalizado contra la población civil y con conocimiento de ello. En ese marco, los hechos ocurridos durante el Conflicto Armado Interno en el Perú encajan con la clasificación de delitos de lesa humanidad, acciones prohibidas por la CADH y el Estatuto.
Aunque la CADH señale, en el inciso 1, artículo 27, que durante tiempos de emergencia es posible adoptar disposiciones que suspendan las obligaciones internacionales contraídas por el Estado. Según el mismo cuerpo normativo, no es posible suspender el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Incluso, en escenarios excepcionales, el Estado debe respetar y garantizar estos derechos, caso contrario, se configuraría una violación directa de la Convención.
Por lo tanto, las acciones cometidas por los grupos subversivos y las fuerzas del orden contravinieron derechos protegidos a nivel internacional. En este sentido, la gravedad de estos delitos los vuelve imprescriptibles, lo cual es respaldado por el artículo 29 del Estatuto. En esa línea, como sostiene Medina, la imprescriptibilidad cuenta con cuatro elementos fundamentales:
a) El derecho a la verdad permite que el estado pueda aclarar a sus ciudadanos lo que ha sucedido en ciertos delitos graves, más aún cuando están involucrados los funcionarios del estado.
b) Ius cogens: el principio de imprescriptibilidad es un principio ius cogens, lo que quiere decir que su existencia no depende de ser reconocida en una Constitución, sino que la Convención solo reafirma y ratifica el principio en relación de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
c) Garantía de la no repetición: se debe exigir la sanción de estos delitos para asegurar que no se repitan los hechos que menoscaban las bases del estado democrático.
d) La reparación es la obligación de la reparación civil al dar una indemnización a la parte lesionada y la obligación de la reparación social se cumple al expedir la pena (s.f., p. 12)[16].
En ese sentido, la prescripción genera impunidad porque permite que el tiempo extinga la posibilidad de investigar y sancionar delitos de extrema gravedad, lo que vulnera los derechos de las víctimas y erosiona la legitimidad y el sistema democrático del Estado.
2.2.3 Consecuencias del desacato internacional
2.2.3.1. Riesgo de impunidad estructural y vaciamiento del contenido de los tratados
El Perú ha ratificado la CADH y el Estatuto, por lo que está jurídicamente obligado a garantizar su cumplimiento. Desconocer las obligaciones, mediante normativa nacional contraria a la CADH, constituye un desacato al derecho internacional y genera responsabilidad internacional para el Estado peruano. Por ende, el Estado debe adecuar su legislación y práctica interna y, de esa forma, asegurar la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables.
Sobre este asunto, la jurisprudencia de la Corte IDH ha resaltado que la amnistía, la prescripción y el excluyente de responsabilidad, que impiden investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, son incompatibles con el derecho internacional. Este criterio tiene como finalidad evitar la consolidación de la impunidad estructural y el debilitamiento del Estado de derecho.
Además de ello, es propicio mencionar que este escenario produce el “vaciamiento” del contenido de los tratados internacionales, pues si bien el Estado peruano sigue adherido a estos, adopta medidas internas que neutralizan o reducen sustancialmente la eficacia de las obligaciones asumidas. En otras palabras, aun cuando el Estado formalmente mantiene su compromiso con los tratados, la promulgación de normas nacionales contrarias a esas obligaciones debilita los derechos y garantías que dichos instrumentos pretenden asegurar.
Por ese motivo, la citada ley, al ser contraria a la normativa internacional, vacía el contenido sustantivo de la CADH y el Estatuto, así como también, imposibilita el cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar dichas conductas.
2.2.3.2. Responsabilidad internacional tras la aprobación de la Ley de Amnistía
El derecho internacional público establece que la responsabilidad internacional del Estado se configura cuando su conducta resulta contraria a la normatividad internacional a la que está obligado (Ugarte, 2015, p. 28). Es decir, no basta con la mera adhesión formal a los tratados internacionales, sino que el comportamiento estatal debe ajustarse efectivamente a las obligaciones jurídicas derivadas de dichos instrumentos, garantizando su respeto y cumplimiento. Por lo tanto, el Estado incurre en responsabilidad por acciones contrarias al derecho internacional y por la inacción en la implementación de las medidas requeridas para garantizar el respeto de los derechos reconocidos en el ámbito internacional.
La jurisprudencia de la Corte IDH recalca que, al ratificar tratados en materia de derechos humanos, los Estados se obligan a cumplirlos bajo parámetros internacionales, y no meramente nacionales (Ugarte, 2015, p. 39). Eso quiere decir que el Estado peruano no puede invocar el derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Por consiguiente, cualquier violación atribuible a órganos del Estado, ya sea el Ejecutivo, Legislativo o Judicial, puede generar responsabilidad internacional.
En la misma línea, es necesario precisar que la responsabilidad internacional supone que “el acto ilícito del Estado debe ser atribuible o imputable a este en su calidad de persona jurídica” (Ugarte, 2015, p. 47). En otras palabras, para que se configure la responsabilidad, la acción u omisión que viola el derecho internacional debe estar vinculado directamente al Estado como ente soberano, ya sea a través de sus órganos, funcionarios o agentes.
Luego de determinar la responsabilidad estatal, la Corte IDH está facultada para disponer medidas como la restitución de la víctima a la situación previa a la vulneración, la indemnización o medidas de satisfacción cuando no sea posible restituir la situación previa (Ugarte, 2015, p. 48). Estas medidas buscan garantizar no solo el cese del acto ilícito, sino también una reparación integral que reconozca y resarza los daños sufridos por las víctimas, asegurando que la justicia no se limite a la sanción, sino que incluya la restauración de derechos y dignidad.
En ese sentido, el dictamen que busca la amnistía para miembros de las fuerzas del orden desacata las obligaciones internacionales del Estado peruano, ya que permite la prescripción de delitos internacionales. También, es importante resaltar que si bien los tratados internacionales fijan las obligaciones que el Estado debe asumir, corresponde al sistema jurídico nacional adaptar sus normas y procedimientos para asegurar su efectiva aplicación y respeto en el ámbito interno, evitando cualquier contradicción o vaciamiento normativo. En consecuencia, el Estado no solo debe evitar adoptar leyes contrarias a sus compromisos internacionales, sino que además tiene la obligación activa de corregir o eliminar cualquier norma interna que vulnere esos compromisos, pues de no hacerlo, se expone a una responsabilidad jurídica a nivel internacional.
La aprobación de la ley de amnistía no solo incumple tratados internacionales, sino que compromete directamente la responsabilidad internacional del Estado peruano con el riesgo de sanciones y pérdida de legitimidad en el ámbito internacional.
- CONCLUSIÓN
En síntesis, la aprobación de la Ley de Amnistía constituye un preocupante retroceso en materia de derechos humanos. Al establecer una amnistía general sin delimitar con precisión su alcance, se abre la puerta a la impunidad de graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, incluyendo crímenes de lesa humanidad y de guerra. Este vacío normativo, sumado a la supresión del derecho de las víctimas a obtener una decisión judicial motivada, erosiona el principio de seguridad jurídica y debilita la tutela jurisdiccional efectiva, pilares esenciales del Estado constitucional de derecho.
Desde la perspectiva internacional, la norma colisiona frontalmente con obligaciones asumidas por el Estado peruano en virtud de la CADH y el Estatuto. Ignorar los pronunciamientos reiterados de la Corte no solo supone un desacato, sino que coloca al país en una posición de responsabilidad internacional con el consecuente deterioro de su imagen y legitimidad en el plano externo. La promulgación de esta ley equivale a vaciar de contenido los compromisos internacionales asumidos, debilitando la credibilidad del Estado frente a la comunidad internacional.
Más allá de la coyuntura legislativa, esta discusión obliga a reflexionar sobre el tipo de democracia y sistema de justicia que el Perú aspira a consolidar. Un país que apuesta por la impunidad no solo desprotege a las víctimas, sino que también normaliza la violación de derechos fundamentales, perpetuando patrones de violencia y desigualdad. La reconciliación real no puede edificarse sobre el olvido, ni sobre la negación de justicia, al contrario, debe materializarse en virtud de la memoria, verdad y sanción a los responsables.
Editorial escrito por Adriana Paredes y Melissa Gonzales
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
[1] Congreso de la República de Perú. (2024, 11 de abril). Proyecto de Ley N.° 7549/2023 – CR. Por el cual se propone conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Funcionarios de Estado que se encuentren sin sentencia firme por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000.
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTc1MjEw/pdf
[2] Congreso de la República de Perú (2025, 10 de julio). En segunda votación aprueban dictamen que otorga amnistía a miembros de FF. AA. y PNP que lucharon en contra del terrorismo. [Comunicado de prensa]
[3] RPP Noticias. (Junio 10, 2025). Congreso: Ruth Luque se opone a la amnistía de militares y policías procesados. [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=Trnqn3kiN34
[4] Lovatón, D. (Julio 31, 2025). Nueva Ley de Amnistía en Perú “carece de efectos jurídicos” a la luz de bloque de convencionalidad. Fundación para el Debido Proceso (DFLP).
[5] Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. (2025, 30 de julio). Corte Interamericana ordena frenar Ley de Amnistía por riesgo de impunidad en graves violaciones a derechos humanos en Perú. [Comunicado de prensa].
[6] Cristóbal, T. (2020). El principio de legalidad como exigencia mínima de legitimación del poder penal del Estado. Revista Oficial Del Poder Judicial, 12 (14), 249-266. https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/267/412
[7] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1 de julio, 2002, https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
[8] Miró Quesada, J. (2024). El principio de legalidad y la legitimidad del poder punitivo. THĒMIS-Revista de Derecho, (86), 13-31.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/31012/27444
[9] Sentencia 1078/2024. (2024, 3 de mayo). Tribunal Constitucional de Perú (Hernández Chávez). https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2024/03412-2023-AA.pdf
[10] Priori, G. (2019). El proceso y la tutela de los derechos. Fondo Editorial PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/0cf378fe-5c1b-4d24-95d5-3b3e43bde41d/content
[11] Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. (2008, 27 de noviembre). Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez).
https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/vid/883975491
[12] Armas, J. (2023). El principio del plazo razonable y el derecho al debido proceso como utopía procesal: el caso de los imputados libres en el poder judicial peruano. Jurídicas, 20 (1), 53–74.
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/juridicas/article/view/8795/7072
[13] Vásquez Agüero, P. (2013). La accidentada ruta constitucional de la jerarquía de los tratados en el derecho interno. THĒMIS-Revista de Derecho, (63), 89-108.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8992
[14] Ugarte Boluarte, K. R. L. (2015). La responsabilidad internacional del Estado peruano por violación de obligaciones en materia de protección de derechos humanos. Un estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r38082.pdf
[15] Rodríguez, M. C. (2009). Crímenes de lesa humanidad. Cuadernos de Derecho Internacional, 2, 143-192.
https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r29223.pdf
[16] Medina Otazu, A. (s.f.). La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y las obligaciones del Estado Peruano con la Comunidad Internacional. Université de Fribourg. 1-21.
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20110207_03.pdf