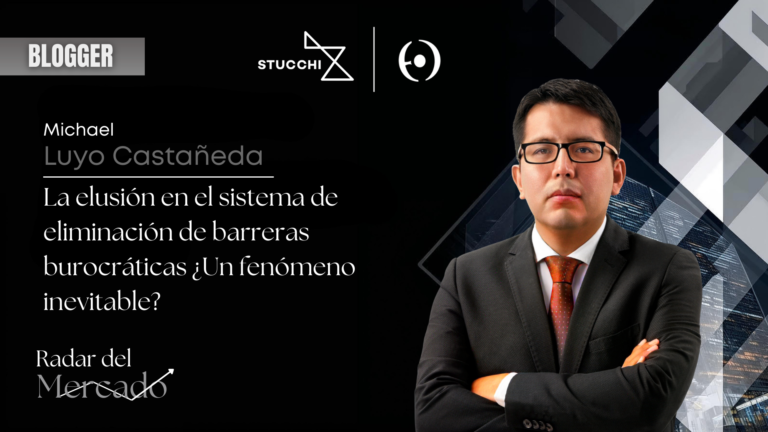Por Briana Quinto, estudiante del octavo ciclo de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora de la Comisión de Desarrollo Social de la Asociación Civil THĒMIS
1. Introducción
En el contexto peruano, la representación femenina en los directorios de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) presenta niveles considerablemente bajos, lo que refleja una brecha significativa en términos de equidad de género. Un estudio realizado por Centrum PUCP en colaboración con Women CEO y PwC Perú, revela que en Perú solo existe un 12,8% de presencia femenina en cargos directivos (2023, p.64). ¿Cuáles son las causas estructurales que explican la persistente subrepresentación femenina en los directorios de las principales empresas peruanas? ¿Qué dinámicas institucionales y organizacionales influyen o limitan la presencia de mujeres a nivel corporativo?
El análisis de esta problemática resulta crucial para evaluar la eficacia de las políticas de igualdad de género en el Perú, así como para identificar los límites del actual marco normativo en la promoción de la equidad en espacios de toma de decisiones económicas. Desde una perspectiva jurídica, el derecho a la igualdad y la no discriminación está reconocido tanto en la Constitución Política del Perú como en instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La escasa participación de mujeres en estos espacios no solo revela obstáculos estructurales, sino también dinámicas institucionales que perpetúan la exclusión de género, tales como la ausencia de políticas empresariales con enfoque de igualdad, sesgos inconscientes en los procesos de selección, y la falta de mecanismos regulatorios eficaces. Por ello, resulta importante analizar el contexto actual y las dinámicas que limitan la participación femenina en los espacios de toma de decisiones económicas. Entender estos factores es fundamental para proponer cambios efectivos que generen condiciones reales de acceso al poder económico para las mujeres, favoreciendo un entorno más inclusivo y equitativo en el ámbito corporativo.
2. Desigualdad estructural y estereotipos
La subrepresentación femenina en los espacios de dirección empresarial no puede analizarse al margen de las raíces históricas y socioculturales que han configurado la desigual distribución del poder en nuestras sociedades. Por muchos años se ha aceptado una sociedad estructurada bajo el sistema patriarcal, donde la participación de la mujer se encuentra en los últimos peldaños de dicha estructura. Esta situación principalmente se debe a los estereotipos que se les asigna de forma generalizada a las mujeres, por lo que su rol se encuentra asociado a sus características biológicas, es decir en función al sexo (Merma & Ávalos & Martínez, 2015, p. 96). Estos estereotipos se traducen en expectativas sociales diferenciadas que condicionan el acceso de las mujeres a oportunidades laborales, educativas y de liderazgo, reforzando la idea de que la esfera pública y de toma de decisiones es un espacio predominantemente masculino. En el ámbito corporativo, esta visión se manifiesta en prácticas institucionales que, aunque no siempre explícitas, tienden a reproducir patrones de exclusión.
La igualdad de género en el ámbito educativo ha mostrado avances significativos en las últimas décadas, especialmente en lo que respecta al acceso a la educación básica. Sin embargo, estos progresos no se traducen automáticamente en igualdad de oportunidades a lo largo del ciclo de vida. Persisten brechas estructurales que limitan la autonomía económica de las mujeres y restringen su participación plena en el mercado laboral. De acuerdo al último índice de desarrollo humano, si bien las brechas entre niños y niñas se están cerrando en los primeros años de su formación educativa a nivel mundial, evidenciándose un aumento en las matrículas a nivel primaria y secundaria, estas brechas se amplían en la formación adulta, generando que las tasas de desempleo de las mujeres sean más altas y por ende, las tasas de participación en el mercado laboral, más bajas (PNUD citado en Jara, 2019, p.17). Esta evidencia pone en relieve la necesidad de intervenir para contrarrestar los efectos acumulativos de la desigualdad que, aunque menos visibles en la etapa escolar, se consolidan en el acceso al empleo y en el desarrollo profesional a largo plazo.
3. Presencia femenina en sociedades peruanas: ¿Una cuestión de sector o de voluntad política?
En el Perú, las sociedades anónimas (S.A.) son una de las formas societarias más comunes, especialmente entre las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Estas entidades se caracterizan por tener un capital dividido en acciones, cuya responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus aportes. Los órganos principales de una sociedad anónima son:
- Junta General de Accionistas: máxima autoridad que toma decisiones fundamentales para la empresa.
- Directorio: encargado de la gestión y representación de la sociedad.
- Gerencia General: responsable de la administración diaria de la empresa.
Además de las sociedades anónimas, existen otras formas societarias comunes en el país, como las sociedades comerciales de responsabilidad limitada (S.R.L.) y las sociedades civiles. Cada una posee una estructura orgánica particular, pero en general, las funciones de dirección y gestión recaen en órganos similares.
Sin embargo, al analizar la participación de las mujeres dentro de los órganos de gobierno de estas sociedades, se evidencia una brecha significativa. El estudio realizado por Centrum PUCP en colaboración con Women CEO y PwC Perú revelo que, en el 2022, de las 218 empresas analizadas, en 113 de ellas se reportó́ presencia absoluta de hombres en los directorios y solo en 105 de ellas se tuvo presencia de al menos una mujer en el directorio (2023, p. 63). Esta cifra revela que aún existe una fuerte concentración masculina en los cargos de mayor jerarquía. Del mismo modo, al examinar la evolución de la presencia femenina tanto en términos porcentuales, se advierte un incremento todavía limitado. La participación de mujeres en los directorios de las empresas registradas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) pasó de 7.7 % en 2012 a 12.8 % en 2022. En cifras absolutas, esto representa un incremento de apenas 56 mujeres en diez años, al pasar de 72 a 128 miembros femeninos en dichos órganos de gobierno (2023, p.64). Estos datos no solo tienen implicancias para la igualdad de oportunidades, sino también para la calidad del gobierno corporativo, la diversidad de perspectivas en la toma de decisiones y la representatividad en espacios donde se define buena parte del rumbo económico del país.
Este incremento, aunque positivo, pone en evidencia que persisten barreras estructurales e institucionales. Sin embargo, el estudio, también ha revelado un crecimiento importante de los rubros de AFPs (al pasar de 17.5 % en el 2012 al 26.9 % en 2022, siendo además el más elevado del periodo y muestra analizada); un crecimiento sostenido, año a año, en banca y financiera, así como un incremento gradual en seguros y, principalmente, servicios públicos. En este último se demuestran los resultados positivos de una política acertada de FONAFE de promover desde los principios de gobierno corporativo la diversidad e inclusión (2023, p. 69). Esto sugiere que cuando existen medidas institucionales sostenidas y vinculantes orientadas a favorecer la equidad de género, como ha sido el caso en el sector de servicios públicos, se generan condiciones más propicias de participación. De esta manera se pone en relieve la importancia del diseño institucional y de las políticas públicas con enfoque de género como herramientas eficaces para corregir desigualdades estructurales que, en ausencia de intervención, tienden a perpetuarse en el tiempo.
Asimismo, el único segmento en el que no se reportó́ presencia alguna fue en el de las empresas de fondos de inversiones. Esta información confirma lo sostenido por algunos estudios: que un indicador para determinar la mayor presencia de mujeres en directorios es el sector en el que se opere (Fryxell y Lerner, 1989; Harrigan, 1981 citado en Centrum 2023, p. 69). Esta disparidad sectorial revela cómo ciertos sectores económicos, en función de sus características organizativas y culturales, pueden estar más abiertos, o cerrados, a la incorporación de mujeres en puestos de decisión. En sectores donde prevalece una lógica más tradicional o técnicas operativas rígidas, como el industrial o agrario, parece persistir una cultura corporativa menos receptiva a la inclusión. Por el contrario, en aquellos rubros orientados al servicio, donde se valora más la interacción social, la comunicación o la gestión de personas, suele haber mayor sensibilidad hacia la diversidad y, por ende, mayor apertura a la presencia femenina en cargos de dirección. Estas diferencias obligan a cuestionar no solo las estructuras empresariales, sino también los supuestos culturales que legitiman la exclusión de género como un reflejo “natural” del funcionamiento sectorial.
4. Retos para la gobernanza corporativa
La desigualdad de género sigue siendo una realidad persistente en muchas sociedades, a pesar de los avances hacia la equidad. En el contexto peruano, esta desigualdad es particularmente visible en ámbitos como el mercado laboral y la representación en posiciones de poder. Actualmente, las mujeres representan casi la mitad (49.55%) de la población mundial (Banco Mundial, 2017). Sin embargo, su involucramiento en diversas áreas de la vida pública y privada sigue siendo menor que el de los hombres. De acuerdo al último estudio sobre las brechas de género a nivel global en los sectores de economía, educación, salud y participación política que realiza el World Economic Forum, para 2018, la brecha de género mundial había sido cerrada en un 68% (0.68), donde 0 la disparidad y 1 es paridad, por lo que resta 32% (0.32) para cerrar la brecha de género a nivel global, lo que podría tomar 108 años (2018, p. viii citado en Jara 2019, p. 16). Este resultado es preocupante, ya que el informe de 2016 estimó que la brecha de género podría cerrarse en 83 años, mientras que el informe de 2017 proyectó que este proceso tomaría 100 años. En otras palabras, el tiempo necesario para alcanzar la igualdad de género a nivel global se alarga en lugar de acortarse.
Aunado a ello, los directores masculinos, que forman parte de este grupo exclusivo, suelen mantenerse en sus puestos durante largos períodos, lo que dificulta la entrada de nuevos talentos, incluyendo a mujeres, en la conformación de los directorios. Según Spencer Stuart en su reciente estudio sobre una muestra representativa de 55 empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima, se evidencia que el promedio de años de permanencia de sus miembros en el Directorio es de 9.3 años, superando el promedio internacional que es de 6 años (2018, p. 23 citado en Jara, 2019). La permanencia extendida de los directores masculinos en sus puestos refuerza una dinámica de poder que dificulta la integración de nuevas perspectivas en los directorios. Este fenómeno no solo refleja la inercia de una estructura corporativa dominada por una mayoría masculina, sino que también limita el dinamismo necesario para que las organizaciones evolucionen de acuerdo con las demandas de un entorno empresarial cada vez más diverso y globalizado. Así, resulta esencial considerar reformas que promuevan la rotación de miembros y fomenten la participación activa de mujeres y otros grupos subrepresentados, con el fin de lograr una verdadera transformación en los procesos de toma de decisiones empresariales.
5. Cuotas de género en los directorios: Propuestas legislativas en el Perú
En el marco del esfuerzo por reducir las brechas de género en el ámbito empresarial, en el Congreso de la República del Perú se han presentado diversas iniciativas legislativas orientadas a fomentar la participación femenina en los órganos de dirección de empresas.
Entre estos proyectos destaca el “Proyecto de ley que regula la cuota obligatoria mínima de mujeres en los directorios de las empresas que cotizan en la Bolsa” N.º 1024/2016-CR. Esta iniciativa propuso establecer una cuota mínima del 30% de mujeres en los directorios de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con el objetivo de corregir el desequilibrio estructural, que ha colocado en una posición secundaria a las mujeres de los espacios de toma de decisiones en el sector privado. La iniciativa parte del reconocimiento de que las mujeres han sido históricamente subrepresentadas en los niveles más altos de gobernanza corporativa, a pesar de contar con las competencias profesionales necesarias.
En esa línea, el proyecto constituye un esfuerzo por corregir desequilibrios estructurales y contribuir al desarrollo de un entorno empresarial más diverso, que reconozca el valor de la pluralidad de perspectivas en la toma de decisiones. De haberse aprobado, esta norma habría colocado al Perú en sintonía con países que ya aplican cuotas de género en el ámbito empresarial. De acuerdo al estudio realizado por Ferrari, Ferraro, Profeta y Pronzato (2018) en el IZA Institute of Labor Economics analizó los efectos de la implementación de cuotas de género en los directorios de empresas cotizadas en Italia. Los autores encontraron que, tras la introducción de estas cuotas, se produjo un incremento en el nivel educativo promedio de los miembros del directorio y una disminución en la edad promedio de los nuevos integrantes, se activó un mejor proceso de selección de candidatos al directorio; se redujo el riesgo de influencia y vinculación al ser outsiders; ayudó a la diversidad de los directorios y, con ello, el nivel de gobierno corporativo se incrementa. Además, se observó una reducción en la variabilidad de los precios de las acciones, lo que sugiere una percepción positiva del mercado ante la reestructuración de los directorios. Estos hallazgos indican que las cuotas de género pueden contribuir a una mejora en la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno corporativo.
Por otra parte, el “Proyecto de ley que promueve la participación de la mujer en los directorios de las empresas del Estado a través de la paridad de género” N.º 6420/2020-CR, propuso implementar una política de paridad de género (50% de participación femenina) en los directorios de las empresas estatales. Esta propuesta respondía al hecho de que el propio Estado, como promotor de políticas públicas de igualdad, debe dar el ejemplo en la conformación de sus órganos directivos, garantizando que las mujeres tengan un acceso equitativo a los espacios de poder económico y administrativo bajo su control. El proyecto señalaba que la paridad en estos espacios no solo contribuiría al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de igualdad de género, sino que permitiría una mejor representación de los intereses sociales y una gestión más inclusiva y eficiente en las empresas públicas. Asimismo, buscaba combatir los estereotipos de género que restringen el ascenso profesional de las mujeres, especialmente en sectores tradicionalmente dominados por varones.
El Perú se ha propuesto adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para lo cual ha diseñado un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado “Perú, hacia el 2021”, cuyos ejes estratégicos se encuentran alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por las Naciones Unidas, y uno de sus retos a cumplir es la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y mujeres en el país (CEPLAN, 2016, p.12, 16 y 71). Sin embargo, ambos proyectos no tuvieron continuidad. A pesar de que estas iniciativas responden a estándares internacionales que demuestran los efectos positivos de la diversidad de género en los órganos de gobierno corporativo, su falta de debate en el pleno del Congreso refleja la indiferencia institucional y resistencia al cambio. En este sentido, la no aprobación de dichas iniciativas no debe entenderse como un simple acto legislativo inconcluso, sino como una manifestación de las barreras persistentes que impiden la transformación efectiva de las relaciones de género en el país. La adopción de medidas orientadas a garantizar la paridad de género en los órganos de dirección de las empresas del Estado representa un paso decisivo para transformar las estructuras de poder desde una perspectiva inclusiva, reforzar la legitimidad institucional y avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible. Por tanto, promover la participación efectiva de las mujeres, no debe ser visto como una concesión simbólica, sino como una condición necesaria para la modernización del Estado y la consolidación de un modelo de gobernanza plural, representativo y socialmente responsable.
6. Reflexiones finales
En ese sentido, si bien una mayor participación de mujeres en los directorios de empresas contribuiría significativamente al cierre de brechas de género en los altos cargos directivos, es importante destacar que este proceso no debe entenderse únicamente como una meta numérica o de cumplimiento de cuotas. Más allá de alcanzar un determinado porcentaje, lo fundamental es visibilizar y valorar la capacidad de las mujeres para enriquecer la diversidad en la composición de los directorios, no solo desde una perspectiva de género, sino también “en términos de nacionalidad, formación profesional, edad, permanencia en el cargo y disponibilidad para el ejercicio efectivo de sus funciones” (Jara, 2019, p.9). Este enfoque integral, sin embargo, se ve obstaculizado por los persistentes estereotipos de género que asocian el liderazgo con lo masculino, junto con sesgos inconscientes que subestiman la capacidad de las mujeres para ocupar espacios de poder, sumado a ello tenemos un marco normativo débil y voluntarista, que deja en manos del sector privado la autorregulación de sus procesos internos. Esta combinación de elementos configura un modelo empresarial resistente al cambio, donde la igualdad formal no se traduce en una transformación real de las estructuras de poder.
Por otra parte, si bien existen compromisos normativos que promueven la equidad, como leyes de igualdad de oportunidades y recomendaciones de organismos multilaterales, en la práctica estos se han traducido mayormente en meras declaraciones de principios o medidas no vinculantes. La voluntad institucional, tanto desde el Estado como desde el sector privado, parece estar más orientada a un cumplimiento simbólico. En esta dirección, es claro que la superación de las barreras estructurales que obstaculizan la participación femenina en los espacios de decisión empresarial exige una transformación integral en distintos niveles.
En consecuencia, es crucial establecer mecanismos normativos vinculantes, tales como la implementación de cuotas obligatorias de paridad en los órganos de gobierno corporativo, respaldadas por sistemas de monitoreo efectivos. Además, a nivel cultural, es necesario transformar la concepción del liderazgo, desafiando la asociación histórica de este con lo masculino, y eliminar los estereotipos de género que restringen el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo. Por otro lado, desde una perspectiva organizacional, es imperativo reformar los procesos de selección, promoción y evaluación del desempeño, integrando enfoques de equidad e interseccionalidad que aseguren condiciones efectivas no solo de acceso sino, sobre todo, de permanencia para las mujeres en estos espacios. De esta manera, las sociedades que garantizan la igualdad sustantiva no sólo amplían los márgenes de inclusión democrática, sino que también potencian su desarrollo económico y social. Por lo tanto, la equidad de género en la gobernanza empresarial debe ser una prioridad impostergable en la agenda pública y privada.
Referencias bibliográficas:
Banco Mundial. (2017). Población femenina (% de la población total). https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.FE.ZS?end=2017&start=1960&view=chart
CEPLAN. (2016). Plan Estratégico de Desarrollo Nacional actualizado: “Perú hacia el 2021”. https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%20Peru%20PEDN-2021-15-07-2016-RM-138-2016-PCM2.pdf
Congreso de la República del Perú. (2017). Proyecto de Ley N.º 1024: Ley que regula la cuota mínima obligatoria de mujeres en los directorios de las empresas que cotizan en la bolsa. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/05/Directorios-de-empresas-burs%C3%A1tiles-estar%C3%ADan-integrados-por-no-menos-del-30-de-mujeres-Legis.pe_.pdf
Congreso de la República del Perú. (2020). Ley que promueve la participación de las mujeres en los directorios de las empresas del sector privado. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL06420-20201008.pdf
Ferrari, G., Ferraro, V., Profeta, P., & Pronzato, C. (2018). Do board gender quotas matter? Selection, performance and stock market effects (IZA Discussion Paper No. 11462). IZA Institute of Labor Economics. http://ftp.iza.org/dp11462.pdf
Jara, N. (2019). Emprendimientos sociales en el Perú: Análisis de un caso de experiencia en el contexto de Cárceles Productivas (Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título profesional de Licenciada en Economía). Pontificia Universidad Católica del Perú. https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/4a69d6f2-1b4d-4c24-9f50-3cad410811ac/content
Merma, G., Ávalos, M., & Martínez, M. (2015). La relevancia encubierta de género: Las percepciones de los futuros maestros sobre la igualdad y las desigualdades contextuales. La Manzana de la Discordia, 10(2), 65–79. https://doi.org/10.25100/lamanzanadeladiscordia.v10i2.1586
Woman CEO Perú. (2023). Estudio Woman CEO 2023: El liderazgo femenino en el Perú. https://womenceoperu.org/wp-content/uploads/2023/06/WomanCEO_estudio_2023_VF-2.pdf
World Economic Forum. (2018). The global gender gap report 2018. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf