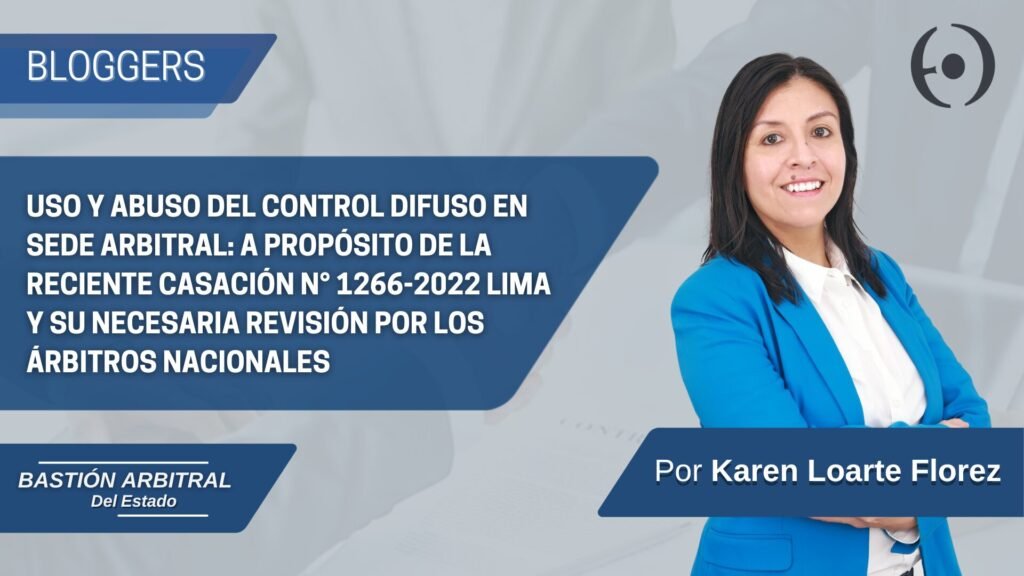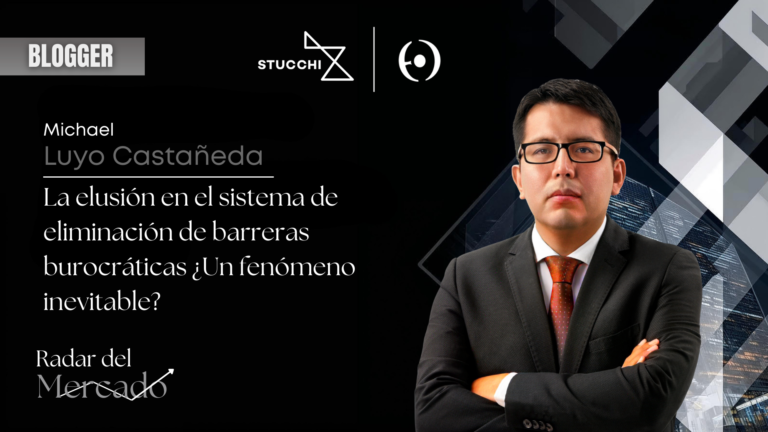Por Karen Giuliana Loarte Florez,
abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con especialización en Arbitraje en Contrataciones con el Estado por el CARC PUCP y en Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico. Asimismo, cuenta con una especialización en proceso civil, arbitraje y mediación por la Universidad de Salamanca y en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ex becaria de la Fundación Carolina. Actualmente, forma parte del Equipo de Arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
I. Introducción:
Desde la emisión de la recordada sentencia recaída en el expediente N° 06167-2005-PHC/TC-Lima (caso “Cantuarias”) y como dice un conocido refrán, “mucha agua ha corrido bajo el puente”. Recordemos que el Tribunal Constitucional estableció que los fundamentos jurídicos Nos 8,11, 12, 13, 14, 17 y 18 de la mencionada sentencia son “vinculantes para todos los operadores jurídicos ” (2005, p.20), razón por la cual quedó instituido que “la jurisdicción arbitral (…) se convierte en sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los derechos fundamentales.” (Tribunal Constitucional del Perú, 2005, p.11)
Con la confirmación de la jurisdicción arbitral, el Tribunal Constitucional dio un paso más en el 2011 con el no menos famoso precedente “María Julia”: se estableció que los árbitros están plenamente facultados -como los jueces ordinarios- a realizar control difuso de una norma que se considere inconstitucional. Con esta herramienta procesal y haciendo un uso inadecuado de esta, se han emitido a lo largo de los años una serie de resoluciones -casi todas cautelares- en las que “ejerciendo” control difuso se ha inaplicado el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Arbitraje modificada por el Decreto de Urgencia N° 20-2020. Lo lamentable y que justifica esta breve reflexión es que dichas resoluciones, de acuerdo a lo detectado por el equipo de arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el MTC), en muchos casos incumplen los criterios que deben observarse para el ejercicio del control difuso en sede arbitral y, en otros, apenas le dedican un párrafo para “motivar” su decisión. Creemos, entonces, que las reglas contenidas en el reciente precedente vinculante contenido en la Casación N° 1266-2022 Lima serán útiles para los árbitros, especialmente en casos de contratos públicos donde una de las partes les requiere el ejercicio del control difuso.
II. El control difuso en sede arbitral: el precedente “María Julia” y su impacto en los arbitrajes nacionales
En principio, recordemos que el control difuso, como refiere Hundskopf, es “un control concreto porque está referido a un determinado caso y sus alcances son interpartes. Cuando el árbitro advierta que la posible trasgresión a la Constitución Política debe inaplicar determinada norma. El control difuso no es una facultad sino un deber. El texto del artículo constitucional 138° contiene un imperativo: ‘los jueces prefieren’.” (2006, p.10)
Para Ledesma, “el artículo 138 de la Constitución hace referencia a ese control difuso, pero bajo los supuestos del ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces; sin embargo, cuando en la justicia ordinaria un juez decide inaplicar una norma por ser contraria a la Constitución, esa decisión está sujeta al control judicial —de oficio— y a un procedimiento previo para validar o no dicho razonamiento. (…) sin embargo, en el caso del arbitraje, el mero precedente que, interpretando la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, le extiende los alcances del artículo 138 de la Constitución (control difuso) no dice nada sobre cómo se ejercerá el control oficioso de ese razonamiento que recurre al control difuso.” (s/a, párrafo quinto) Compartimos la preocupación de la autora y será materia de breve comentario en la parte final de este artículo.
En ese mismo orden de ideas, Ledesma añade que “recurrir al control difuso no es un acto ordinario; todo lo contrario: debe contener no solo el análisis de los presupuestos antes mencionados, sino que, además, debe haber, de manera concreta, un escenario de control en el que se compulse si el razonamiento que hace el juez es el correcto para justificar la inaplicación de la norma ordinaria por ser contraria a la Constitución.” (s/ a, párrafo 44) como veremos en el análisis de casos, se nota la preocupante ausencia del análisis mínimo de los presupuestos establecidos en el precedente “María Julia” y, además, la ausencia de control de dichas decisiones por un órgano externo, situación que, como bien señala Ledesma, no tiene regulación legal a la fecha.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha establecido, en calidad de precedente vinculante, los criterios que deben observarse para el ejercicio del control difuso en sede arbitral. Así, en el numeral 26) de la sentencia de fecha 21 de setiembre de 2011, emitida en el expediente N° 00142-2011-PA/TC, el Tribunal Constitucional señaló expresamente lo siguiente:
26. No obstante, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral debe ser objeto, como se acaba de expresar, de modulación por este Supremo Intérprete de la Constitución, con el propósito de que cumpla debidamente su finalidad de garantizar la primacía de la Constitución y evitar así cualquier desviación en el uso de este control constitucional. Por ello, se instituye la siguiente regla:
«El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia vinculante dictada por este Tribunal Constitucional sobre el control difuso. Sólo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes” (énfasis agregado).
Siendo así, los solicitantes tendrían que sustentar fehacientemente cómo es que la validez del futuro laudo arbitral dependería de la aplicación del segundo párrafo del artículo 8.2 de la ley de arbitraje, como exige expresamente el precedente vinculante fijado por el Tribunal Constitucional para el ejercicio del control difuso en sede arbitral. Es importante destacar que este precedente vinculante exige que se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo en los derechos de una de las partes.
Si no se configuran los presupuestos necesarios que exige el numeral 26) de la sentencia emitida en el expediente N° 00142-2011-PA/TC, un tribunal, árbitro único o árbitro de emergencia, no podrían válidamente aplicar el control difuso en sede arbitral. Dicho mecanismo debe ser la última ratio en cuestión de interpretación normativa, para lo cual, se debe tener en consideración que en contrapartida a esta posibilidad se encuentra la eminente posibilidad de afectar la correcta y oportuna ejecución de servicios públicos, en el caso de arbitrajes en materia de contratación estatal. Empero, como veremos en el análisis de casos, estos criterios han sido ignorados por ciertos tribunales arbitrales, lo que ha ocasionado, en la práctica, la paralización de obras públicas, en desmedro de la población.
III. La Casación N° 1266-2022 Lima: nuevas reglas para el ejercicio del control difuso:
Decíamos páginas atrás que la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Casación N° 1266-2022-LIMA, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio de 2025, estableció que “las reglas para el ejercicio del control difuso, indicadas en el considerando Quinto constituyen precedente vinculante.” (Poder Judicial del Perú, 2025, p.49) Efectivamente, en el considerando quinto, la Corte Suprema instituyó una serie de reglas para el correcto ejercicio del control difuso:
Regla 1.- En la obligación de los jueces de motivar las decisiones judiciales, se encuentra contenido su deber de resolver conforme a las razones que el Derecho suministra, esto es, resolver conforme se encuentra dispuesto en el ordenamiento jurídico con carácter vinculante.
(…)
Regla 2.- Los jueces al momento de resolver un caso e identificar las normas jurídicas aplicables, deben presumir la constitucionalidad de las leyes y atender a su carácter vinculante, conforme al principio de legalidad reafirmado por la Constitución.
(…)
Regla 3.- El ejercicio del control difuso es excepcional y residual, sólo puede ser utilizado para preservar las normas constitucionales y para fines constitucionales legítimos. El ejercicio del control difuso, requiere previamente haber superado el juicio de relevancia de la norma cuestionada y haber agotado la búsqueda de una interpretación conforme a la constitución.
(…)
Regla 4.- Para el ejercicio del control difuso resulta imprescindible la identificación de los derechos fundamentales involucrados, así como la finalidad constitucional legítima de la medida de intervención.
(…)
Regla 5.- En el ejercicio del control difuso, los jueces obligatoriamente deben examinar en forma preclusiva si la medida es adecuada para la finalidad perseguida, si hay otra medida de mayor o igualmente idoneidad, y realizar un examen de ponderación de los derechos fundamentales involucrados. (Poder Judicial del Perú, 2025, p.26-31)
¿Qué dicen, en resumen, estas reglas?
• Los jueces deben emitir decisiones motivadas. Este el pilar, creemos, del derecho al debido proceso que tiene todo justiciable.
• Los jueces deben identificar las normas jurídicas aplicables, presumiendo de antemano su constitucionalidad.
• El control difuso es una medida excepcional, residual, de última ratio, cuyos fines deben ser legítimos.
• Previo al ejercicio del control difuso, se debe haber superado el juicio de relevancia de la norma cuestionada y haberse agotado la búsqueda de una interpretación constitucional de la norma en mención.
• Se deben identificar los derechos fundamentales vulnerados y la finalidad constitucional legítima de la medida de intervención que realizará el juez.
• Los jueces, de manera obligatoria, deben evaluar si el control difuso es adecuado para la finalidad perseguida. También, deben realizar un examen de ponderación de los derechos fundamentales involucrados.
Cabe añadir que en la precitada casación se cita, a modo de antecedente, doctrina jurisprudencial vinculante sobre el control difuso contenida en la sentencia emitida en el expediente N° 1618-2016-Lima Norte. En esta, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República estableció que:
iv. En esencia el control difuso es un control de constitucionalidad en concreto que conlleva la inaplicación al caso particular, por lo que es exigencia ineludible iniciar identificando los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención, para así poder aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de exigencia, examinando si la medida legal en cuestión, supera el examen de idoneidad (de medio a fi n), el examen de necesidad (de medio a medio), y el examen de proporcionalidad en sentido estricto (cuanto mayor la intensidad de la intervención o afectación del derecho fundamental, debe ser mayor el grado de satisfacción u optimización del fin constitucional)
No basta pues, que los jueces aleguen que una norma sería inconstitucional, sino que, para llegar a esa conclusión, deben haber previamente identificado los derechos fundamentales vulnerados, el fin perseguido, aplicar el test de proporcionalidad y realizar un examen de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Como vemos, es un asunto serio. Y con la emisión del precedente vinculante, la Corte Suprema impone mayores requisitos para el ejercicio del control difuso, en el entendido que es una medida de última ratio.
¿Será posible que este precedente pueda ser usado por los tribunales arbitrales, en arbitrajes comerciales y en materia de contratación pública?
IV. Análisis de casos y conclusiones:
Como mencionamos en la introducción del presente artículo, el equipo de arbitraje del MTC ha analizado diversos pronunciamientos en los que, en su mayoría, los tribunales o árbitros de emergencia han inaplicado el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Arbitraje modificada por el Decreto de Urgencia N° 20-2020, infringiendo los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. A continuación, comentaremos los casos más relevantes.
Por ejemplo, en un arbitraje de emergencia seguido entre Provías Nacional y un contratista respecto de una obra ubicada en la provincia de Jaén, Cajamarca, el árbitro único calificó a la Ley de Arbitraje (en el apartado bajo comento) como restrictiva de derechos y que, en todo caso, el criterio adoptado en el segundo párrafo del artículo 8 está dirigido a los jueces y no a los árbitros, menos a los de emergencia. En consecuencia, inaplicó la citada norma y únicamente ordenó al contratista la presentación de una simple caución juratoria.
En otro caso, un árbitro de emergencia, respecto a una obra ubicada en la provincia de La Convención, Cusco y cuya parte contratante es Provías Nacional, ordenó al contratista presentar una carta fianza bancaria por apenas un millón de soles, cuando el monto contractual supera los 17 millones. En la decisión, el árbitro realizó el control difuso del segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Arbitraje modificada por el Decreto de Urgencia N° 20-2020, alegando que, por un lado, los árbitros tienen el poder-deber de inaplicar una norma a un caso concreto y que esta facultad está regulada en la Constitución, de ahí que esta herramienta constitucional no solo puede ser usada por los jueces, sino también por los árbitros (facultad por demás recogida en el precedente “María Julia”). Por otro lado, sin mencionar en línea alguna los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, el árbitro de emergencia decidió que el monto de la contracautela debía estar enmarcado no en lo regulado en la Ley de Arbitraje, sino en el monto máximo de la penalidad por mora recogido en el Contrato.
En un arbitraje seguido entre un contratista y Provías Nacional, respecto de una obra ubicada en la ciudad de Oyón, Cerro de Pasco y cuyo monto contractual supera los 300 millones de soles, el Colegiado inaplicó la Ley de Arbitraje (en el extremo del monto de la carta fianza de contracautela), alegando que el segundo párrafo del artículo 8 no alcanza a los tribunales arbitrales ya conformados quienes pueden (en virtud del artículo 47 de la misma norma) determinar el monto de la contracautela que mejor les parezca. Además, señalaron que la ley en mención atenta contra el debido proceso al establecer un tratamiento discriminatorio en favor de una de las partes e impidiendo al solicitante de la medida tener efectivo acceso a una tutela efectiva. No obstante, como en los casos anteriores, no existe análisis alguno de los requisitos establecidos en el precedente “María Julia”.
Por último, tenemos dos decisiones emitidas en el año 2022 y respecto a contratos suscritos por el MTC para la rehabilitación de puentes en los departamentos de Cajamarca y Lambayeque, en donde los árbitros de emergencia, en apenas un párrafo, se alegaron que el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Arbitraje modificada por el Decreto de Urgencia N° 20-2020 vulnera el principio de igualdad, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de razonabilidad y, citamos, “este Tribunal se encuentra facultado para hacer control difuso en el marco del reconocimiento establecido en el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 142-2011-PA/TC”. Estas decisiones fueron particularmente escandalosas porque luego se descubrió que las firmas usadas -presuntamente por la institución arbitral- en las resoluciones fueron falsificadas. Al día de hoy, se encuentran en trámite sendas investigaciones fiscales promovidas por los árbitros cuyas firmas fueron presuntamente fraguadas y en los que interviene la Procuraduría Pública del MTC en cautela de los intereses del Estado.
Pero no todo ha sido desfavorable y sombrío. Existen dos decisiones en los que los tribunales, haciendo el análisis que ordena el Tribunal Constitucional, desestimaron inaplicar la Ley de Arbitraje. Tenemos el arbitraje seguido entre Provías Nacional y un contratista respecto de una obra ubicada en el distrito de Canchaque, Piura; en este un Tribunal Arbitral señaló que era competente para ejercer el control difuso de cualquier norma relevante para la solución de la controversia. Sin embargo, fue enfático en rechazar el pedido del contratista respecto a la inaplicación del segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Arbitraje modificada por el Decreto de Urgencia N° 20-2020 debido a que dicha norma no tiene incidencia para resolver el conflicto derivado del contrato, máxime si el precitado artículo 8 es una norma procesal y no una norma sustantiva vinculada con las pretensiones de la demanda del Consorcio.
Luego, en un arbitraje seguido entre el MTC y un contratista, relativo a una obra ubicada en La Libertad, un Tribunal precisó que, en el caso concreto, el solicitante de la medida cautelar no había sustentado cómo es que la validez del futuro laudo dependería de la aplicación del segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Arbitraje, como exige expresamente el precedente vinculante fijado por el Tribunal Constitucional. Incluso, el Colegiado señaló que no basta con que el contratista señale una serie de derechos fundamentales que se verían vulnerados, puesto que el Supremo Intérprete de la Constitución ha sido claro en señalar que debe acreditarse un perjuicio claro y directo a los derechos de una de las partes, razón por la cual se rechazó ejercer control difuso.
El propósito de este artículo no ha sido el de defender el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Arbitraje modificada por el Decreto de Urgencia N° 20-2020, cuya constitucionalidad en su momento fue ratificada por el Congreso de la República , sino el de criticar la infracción del precedente “María Julia” por parte de los tribunales. Como hemos visto en el apartado II, no basta con que los tribunales arbitrales y los de emergencia invoquen ser competentes para decidir sobre una medida cautelar. No basta tampoco con que se “cite” la sentencia recaída en el expediente N° 00142-2011-PA/TC. Lo que reclamamos y exigimos los operadores del sistema es que los árbitros expliquen y desarrollen cada uno de los criterios del numeral 26 de la sentencia, esto es, (i) que se analice la norma inaplicada en el contexto de las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia vinculante emitida por el propio Alto Tribunal; (ii) si la validez del laudo depende de la norma que se evalúa inaplicar (evidentemente, en un contexto en el que no sea posible obtener una interpretación de la norma conforme a la Constitución de 1993) y (iii) se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho del solicitante.
A lo anterior, que es el análisis obligatorio y mínimo que deben realizar los árbitros, nosotros agregaríamos el uso del test de de proporcionalidad desarrollado por el Tribunal Constitucional a efectos de determinar la constitucionalidad o no de una determinada norma:
• Subprincipio de idoneidad, según el cual la medida adoptada debe ser idónea para el fin que busca tutelar.
• Subprincipio de necesidad, según el cual, no existe otra medida menos lesiva que la adoptada para lograr el fin que se busca tutelar.
• Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, según el cual, la maximización del fin que se busca cautelar debe ser proporcionalmente mayor a la afectación al derecho en particular.
En páginas anteriores nos preguntábamos: ¿Será posible que este precedente pueda ser usado por los tribunales arbitrales, en arbitrajes comerciales y en materia de contratación pública? Nosotros creemos que sí, consideramos de necesaria revisión, por parte de los árbitros nacionales, del precedente vinculante emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante el cual se agregan hasta cinco reglas para el correcto ejercicio del control difuso. Dado que nos encontramos con una medida de última ratio, el ejercicio del control difuso no debería ser usado simplemente por la facultad reconocida por el Tribunal Constitucional, sino teniendo en consideración la seriedad que el caso amerita.
Si bien es cierto, este precedente judicial no es de obligatorio cumplimiento para los tribunales arbitrales, consideramos que sería saludable que los árbitros lo incorporen en su análisis, máxime si, como refiere Ledesma, no existe otro órgano que verifique la validez de la decisión, como si sucede en el caso de los órganos jurisdiccionales. Esto es de particular preocupación, especialmente si nos encontramos frente a decisiones en los que los árbitros infringen los criterios del precedente “María Julia” o la fundamentación de la decisión es bastante cuestionable.
En conclusión, ayer, el tema en discusión fue la presunta inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Arbitraje modificada por el Decreto de Urgencia N° 20-2020. Hoy o, quizás mañana, algún contratista podría alegar que cualquier artículo de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento infringe el debido proceso, el derecho al acceso a la tutela jurisdiccional o cualquier otro motivo que se le ocurra y solicitar a un árbitro de emergencia o tribunal arbitral su inaplicación. ¿Cómo actuarán los árbitros en tal situación? Por ello, la importancia no solo de cumplir con el precedente “María Julia”, sino de incluir en su análisis, la Casación N° 1266-2022 Lima.
Referencias bibliográficas:
Bustamante Alarcón, R. (2019) El control difuso en sede arbitral. Forseti, Revista de Derecho, 7(10), 93-115.
Hundskopf Exebio, O. (2006) El control difuso en la jurisdicción arbitral. Diálogo con la Jurisprudencia, Actualidad, Análisis y Crítica Jurisprudencial, 91, 17-24.
Ledesma Narváez, M. (S/A) Los Precedentes del Tribunal Constitucional en el Arbitraje. Giuristi: Revista de Derecho Corporativo, https://revistas.esan.edu.pe/index.php/giuristi/article/download/7/591?inline=1
Corte Suprema de Justicia de la República (2025). Consulta (expediente) N° 1618-2016. Lima Norte. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Lima: 16 de agosto de 2016.
Corte Suprema de Justicia de la República (2025). Casación N° 1266-2022. Lima. Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Lima: 23 de junio de 2025.
Tribunal Constitucional (2006). Sentencia N° 06167-2005-PHC/TC. Lima. Pleno Jurisdiccional. Lima: 9 de marzo de 2006.
Tribunal Constitucional (2008). Sentencia N° 579-2008-PA/TC. Lima. Pleno. Lima: 5 de junio de 2008.
Tribunal Constitucional (2011). Sentencia N° 00142-2011-PA/TC. Lima. Pleno Jurisdiccional. Lima: 21 de setiembre de 2011.