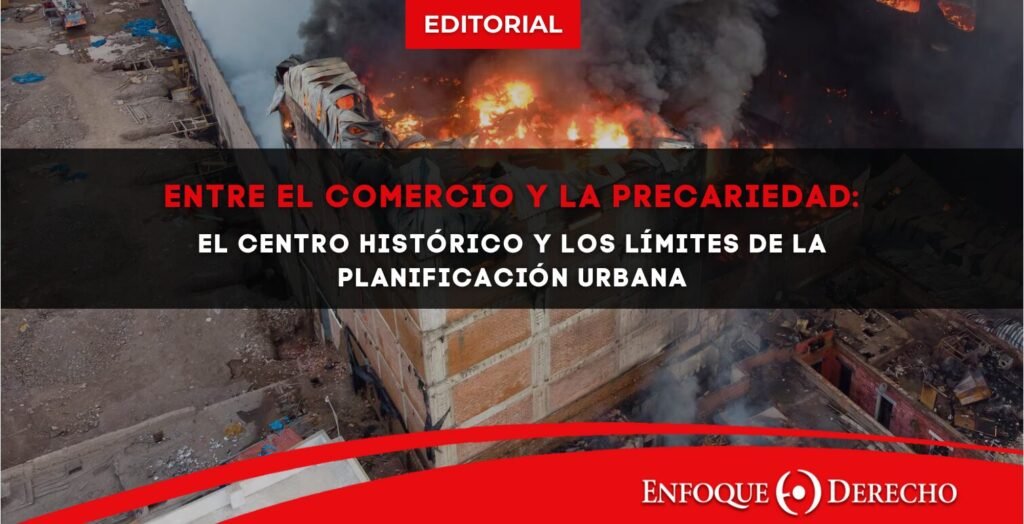Por Enfoque Derecho
- INTRODUCCIÓN
El devastador incendio ocurrido en Barrios Altos evidenció una vez más las profundas fallas estructurales que presenta la gestión urbana del Centro Histórico de Lima (en adelante CHL). El siniestro, originado en un almacén clandestino de juguetes y materiales plásticos en la cuadra 4 del Jirón Cangallo, afectó a 20 familias y dejó a 25 personas damnificadas[1]. De este modo, quedaron expuestas las condiciones de vulnerabilidad en las que viven cientos de personas en zonas superpuestas en usos residenciales, comerciales e industriales sin un ordenamiento efectivo. Asimismo, este trágico evento expone los riesgos inherentes de un modelo de desarrollo urbano marcado por altos niveles de informalidad, una débil capacidad de fiscalización y una notoria precariedad en el acceso a los servicios básicos. Sin embargo, el incendio constituye no sólo una catástrofe puntual, sino también un síntoma alarmante de una ciudad cuya normativa territorial es insuficiente para garantizar condiciones de seguridad y habitabilidad.
El incendio fue catalogado como “código 3”, el nivel más alto de gravedad, y se prolongó por varios días, evidenciando así las limitaciones operativas de los cuerpos de emergencia. Según reportes, más de 50 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, con el apoyo del Ejército y Sedapal, se movilizaron al lugar[2]. A pesar de ello, el fuego fue controlado después de 72 horas, lo que generó severas críticas sobre la falta de infraestructura adecuada para enfrentar emergencias de defensa civil. Una de las causas principales de esta limitada capacidad de respuesta es la inexistencia de una red de agua contra incendios en Lima.
Como señaló un representante del Cuerpo de Bomberos, los hidrantes instalados en la ciudad están conectados a la red de agua potable, lo cual impide aumentar la presión sin afectar el suministro general. Ante ello, los bomberos se vieron en la obligación de improvisar “piscinas” para abastecer sus unidades, lo que retrasó considerablemente la contención del fuego[3].
A este escenario, se le suma un contexto marcado por la informalidad y, según algunos reportes, la posible intervención de bandas criminales. De acuerdo con informes policiales, se presume que una organización de extorsionadores habría provocado el incendio como represalia o parte de operaciones ilícitas en la zona, lo que agrava aún más el panorama. Este hecho evidencia cómo la ausencia de fiscalización no solo pone en riesgo a vidas humanas, sino también permite que prácticas ilegales se consoliden en el centro de la capital. Para hacer frente a esta emergencia, el Gobierno anunció la entrega de un bono mensual de 500 soles durante dos años para los damnificados. Sin embargo, varios residentes han denunciado que aún no han sido correctamente empadronados, mientras otros, cuyas viviendas quedaron dañadas durante la extinción del fuego, no han recibido ningún tipo de asistencia[4]. Por ello, esta desorganización en la atención humanitaria refleja la falta de protocolos claros y eficientes para el manejo de emergencias urbanas.
Recién el 14 de marzo, se inició la fase de demolición de las estructuras colapsadas. En coordinación con el Colegio de Ingenieros del Perú, el Ministerio de Vivienda asumió la dirección de este proceso, con el respaldo logístico del Ministerio de Defensa[5]. Esta etapa busca no solo retirar los escombros, sino también acondicionar el terreno para la rehabilitación de servicios básicos y la futura instalación de viviendas temporales. Según el ministro de Defensa, Walter Astudillo, esta intervención busca transmitir un mensaje de unidad y respuesta articulada por parte del Estado ante situaciones de emergencia pública.
Por todo lo expuesto, en el presente editorial, Enfoque Derecho busca evidenciar que el incendio de Barrios Altos es el reflejo de una negligencia estructural en la política urbana del CHL. Para ello, se analizarán las limitaciones del marco normativo y de la planificación urbana vigente, a partir de instrumentos tales como la Ley 31980 y la Ley 31184, que priorizan el valor patrimonial por encima de las condiciones de vida de los vecinos. Asimismo, se discutirá el rol del Plan Maestro del CHL y las ordenanzas municipales, formuladas bajo una lógica de revitalización turística que ha desplazado progresivamente el uso residencial, así como los efectos de las políticas públicas que pretenden mitigar estas problemáticas. Finalmente, se examina el conflicto entre la expansión del comercio informal, fenómenos de gentrificación inmoiliaria silenciosa y el uso mercantil del suelo.
2. EL RÉGIMEN NORMATIVO ESPECIAL DEL CHL
La planificación normativa del CHL ha seguido una lógica que, en la práctica, prioriza la valorización estética del patrimonio como eje para las intervenciones urbanas. Esta perspectiva se refleja en el Plan Maestro del CHL al 2029 con visión al 2035, liderado por PROLIMA; la Ordenanza N° 2384-2021 y leyes, como la Ley 31980 y la Ley 31184, que establecen un nuevo régimen legal en el Centro Histórico. Esta apuesta, en principio, busca proteger, restaurar y poner en valor el patrimonio cultural, la cual no debe ser descalificada. Por el contrario, constituye una responsabilidad estatal necesaria frente a un espacio reconocido Patrimonio Mundial por la UNESCO. No obstante, el problema surge cuando dicha normativa no se articula con una planificación urbana integral que contemple una fiscalización adecuada con políticas de recuperación de viviendas, estrategias de fiscalización del uso del suelo y control efectivo de las actividades informales.
Este sesgo se evidencia en el Eje Estratégico I del Plan Maestro, denominado “Paisaje Urbano Histórico que realza los valores extraordinarios del patrimonio de Lima. Dicho eje expone una serie de medidas orientadas a la imagen visual del centro histórico: definición de parámetros urbanísticos, establecimiento de un Código de Ornato sobre las intervenciones de los inmuebles. A ello se le suma la promoción de mecanismo como los Derechos Adicionales de Edificación Transferible (DAET), que permite aumentar la densidad edificatoria del suelo. Sin embargo, en contraste con la detallada guía de recuperación estética, el enfoque habitacional se diluye en el Eje Estratégico II, donde se plantean acciones de regeneración de tejido social, la inclusión de poblaciones vulnerables, sin establecer metas concretas para el mayor problema que enfrenta este grupo: la informalidad y precariedad de sus viviendas.
| Eje I | Eje II | Eje III |
| Paisaje Urbano Histórico que realza los valores extraordinarios del Centro Histórico de Lima | Centro habitable y atractivo con mejores condiciones habitacionales para sus residentes y visitantes | Centro metropolitano de carácter tradicional y cultural |
En esa línea, como reconoce el propio diagnóstico, en los últimos 15 años el CHL ha perdido alrededor de 2,000 residentes por año en un proceso asociado directamente al cambio del uso tradicional del suelo hacia actividades comerciales y logísticas. Un ejemplo de ello es el caso del barrio de Monserrate, una zona tradicional del CHL con valor histórico y predominantemente residencial, pero que ha sido sistemáticamente excluida de las intervenciones de PROLIMA. Tal como menciona Grijalva (2024), pese a las evidentes condiciones de vulnerabilidad urbana, como el deterioro de viviendas, actividades informales e inseguridad, Monserrate ha quedado al margen de los proyectos de recuperación urbana, debido a que no forma parte de los corredores de interés turístico ni cuenta con un interés simbólico prioritario. Del mismo modo, este patrón es visible especialmente en zonas como Barrios Altos, donde, a pesar de que el 79% de los lotes mantiene un uso residencial, las viviendas son cada vez más reemplazadas por almacenes clandestinos, sin control efectivo de las autoridades.
En paralelo a la planificación actual del CHL, luego de la emergencia del 3 de marzo la emergencia puso en manifiesto los efectos desfavorables de la normativa vigente que limita las facultades fiscalizadoras de las municipalidades. A pesar de que el almacén donde se originó el fuego fue clausurado en al menos tres ocasiones, este seguía operativo debido a la aplicación de la Ley 31914, aprobada por el Congreso en octubre de 2023. Esta norma obliga a las municipalidades a levantar clausuras en un plazo máximo de 48 horas, reduciendo así su capacidad de sanción real. Según explicó Mario Casaretto, vocero de la Municipalidad de Lima, esta normativa deja a las autoridades locales, en sus palabras, “atadas de manos”, ya que las clausuras terminan judicializadas mediante acciones de amparo que permite a los locales seguir operando mientras se resuelve el litigio[6]. En ese sentido, el diseño legal vigente no solo omite mecanismos eficaces para preservar el carácter residencial del CHL, sino que además obstaculiza activamente los procesos de fiscalización urbanística, permitiendo que las actividades informales persistan incluso frente a reiteradas sanciones administrativas.
Este diseño fragmentado se encuentra reforzado por la Ley 31980, la cual en su artículo 3 busca consolidar normativamente la primacía del Plan Maestro como hoja de ruta obligatoria para toda la intervención municipal en el CHL. Asimismo, exige la opinión previa del Ministerio de Cultura para toda ordenanza aplicable en este ámbito, asegurando que la mirada patrimonial prevalezca sobre otras prioridades urbanas. En consecuencia, estas medidas ralentizan el enfoque de mejora a las viviendas.
Por otro lado, si bien el artículo 45 menciona programas municipales de viviendas, su redacción es completamente genérica y no se vincula a organismos fiscalizadores. En su defecto, el artículo 46 establece un régimen tributario especial para incentivar la inversión privada, lo cual evidencia una asimetría normativa: la restauración patrimonial cuenta con incentivos y marcos de implementación concretos, mientras que la recuperación habitacional queda en un plano abstracto. Del mismo modo, la Ley 31184 reafirma en declarar el patrimonio cultural como interés nacional, sin considerar medidas orientadas a fortalecer la función de habitacional como un eje transversal.
Ahora bien, esta brecha se torna aún más problemática si se observa el estado actual del CHL. Según el propio Plan Maestro, el comercio predomina en sectores clave del centro, con el 75% de los lotes ubicados en Mesa Redonda, el 69% en la Plaza San Martín y 53% en zonas de Barrios Altos. En contraste, existen áreas con clara vocación residencial, como Monserrate con un 66% y especialmente Barrios Altos, donde el 79% de los Lotes están destinados a vivienda. Sin embargo, estas zonas de alta densidad residencial no cuentan con medidas normativas proporcionales que aseguren su protección frente a la presión del mercado informal. Así, mientras el marco legal apuesta por consolidar un centro visualmente atractivo y funcional para la inversión, relega su dimensión fundamental: la habitabilidad y seguridad de los vecinos.
3. CONSECUENCIAS DEL ABANDONO DEL ESPACIO RESIDENCIAL
Este suceso ocurrido en Barrios Altos condujo al cuestionamiento de las políticas del municipio respecto a los vecinos de la zona. Según datos de PROLIMA, el 20.71% de los lotes en el Centro Histórico está destinado al comercio, mientras que el 1.7% están destinados a depósitos ilegales. El exponencial avance comercial en el Centro Histórico tiene su origen en la normativa ya expuesta, por lo que son un factor determinante para el estado de precariedad en el que se encuentran las zonas residenciales del Centro Histórico. En ese sentido, es pertinente analizar las consecuencias de una estrategia que fragmenta las zonas del Centro de Lima y conduce a sus vecinos a un proceso de gentrificación inomibiliaria.
En esa misma línea, se observó que tanto la Ley 31980 como la Ley 31184 establecen que el principal proyecto a ejecutar para la reconstrucción de esta zona de la ciudad es el Plan Maestro del CHL elaborado por PROLIMA. Este régimen normativo amplía el alcance espacial-geográfico de la zona de Patrimonio Mundial declarada por la UNESCO en 1991, incluyendo sectores históricamente excluidos, como la zona de Barrios Altos.
Sin embargo, pese a esta inclusión formal, las normas mencionadas evidencian un enfoque que prioriza los inmuebles declarados como Patrimonio Cultural. Por ejemplo, el Capítulo IV de la Ley 31980, la cual establece lineamientos de protección cultural de manera prioritaria a inmuebles con dicha clasificación. Por otro lado, el artículo 3 de la Ordenanza N° 2481-2021, la cual establece condiciones edificatorias especiales para la valorización de inmuebles en el Centro Histórico, establece como ámbito de aplicación sólo a aquellos inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Esta fragmentación normativa ya ha sido advertida por PROLIMA en su Plan Maestro. El organismo señala que las normativas del régimen especial del Centro Histórico no se encuentran actualizadas y representan una falta de estrategia estatal para la recuperación urbana de la zona en su conjunto, exponiendo a inmuebles no culturales a la precariedad. En consecuencia, esta diferencia entre predios dentro de un mismo perímetro provoca un caos normativo que inhibe cualquier posibilidad de inversión inmobiliaria privada que mejore la calidad de vida de los vecinos, generando la indiferencia de estos a la resolución del problema.
En efecto, la preferencia por los inmuebles declarados como Patrimonio Cultural tiene como finalidad su rentabilización. En primer lugar, el artículo 2 de la Ley 31980 expone como finalidad de la misma la protección del Centro Histórico, junto con la promoción de la inversión en el mismo. Roldán (2021) afirma que las medidas gubernamentales “rescatan aquello que puede ser recuperado con una lógica de valorización de rentabilidad turística, y se deja otro espacio en un completo abandono”. Por otro lado, De los Ríos (2017) señala que los inmuebles precarios no rentables para negocios se convierten en depósitos comerciales, aspecto que expulsa el carácter residencial de la zona, tal como en el presente caso. Del mismo modo, Grijalva (2024) añade que las políticas públicas destinadas a Centros Históricos tienden a fragmentar zonas comerciales y residenciales, donde los residentes se ven relegados por la expansión comercial y el aumento de rentabilidad de los negocios, es decir, se inscriben en un proceso de gentrificación inmobiliaria. En el caso limeño, este proceso se materializa en el aumento de almacenes informales en zonas donde los inmuebles, a pesar de su valor histórico, son precarios e irrecuperables.
A pesar de ello, PROLIMA determinó que la expansión comercial es un factor negativo que destruye el paisaje urbano del distrito; sin embargo, las soluciones que brinda el organismo perpetúan estas dinámicas de fragmentación, donde el principal criterio es el valor cultural y estético del predio. Como ya se recalcó anteriormente, dos de los tres ejes propuestos por PROLIMA están destinados a la reestructuración estética de los inmuebles y el valor cultural de la zona. Si bien no es negativo, este enfoque ignora la situación de precariedad de las zonas residenciales del distrito.
Asimismo, un problema adicional es la focalizada atención que la Municipalidad de Lima y otras instituciones brindan a un proyecto que no muestra solución alguna a la verdadera problemática, e incluso refuerza aquellas dinámicas en detrimento de los vecinos del Centro de Lima. En consecuencia, las políticas públicas también se ven relegadas a ejecutarse solo en inmuebles con valor comercial; mientras que los vecinos de la zona enfrentan la ausencia de normas en favor de la revitalización urbana de su distrito. Carrión (2005) señala que las políticas públicas de conservación de espacios históricos pueden agravar desigualdades socioeconómicas si es que se encuentran enfocadas solo en la conservación de patrimonio de la ciudad. Por último, Riofrío (2020) refiere que el Plan Maestro solo ha favorecido monumentos pertenecientes a la zona del Damero de Lima, en lugar de una integración normativa y de infraestructura en todo el Centro Histórico, socavando la marginalización de los vecinos de los barrios más precarios.
4. RESPUESTA DE LA MML
El incendio ocurrido hace unas semanas reabrió el debate sobre cuál debería ser el enfoque de las políticas de planificación urbana del distrito. Ante esto, el 15 de marzo, la Municipalidad de Lima emitió la Ordenanza N° 2711, que prohíbe el desarrollo de almacenes y depósitos en el Centro Histórico. Además, se revocaron las licencias de funcionamiento de almacenes formales. Por último, en su artículo 10, la norma recalca que la promoción de la vivienda en el Centro Histórico es un eje prioritario en la recuperación de aquel espacio.
A pesar de una posible inclinación en favor de los vecinos por parte del órgano municipal, cabe preguntarse si esta medida en realidad sitúa a los vecinos como actores principales de las zonas que habitan. En primer punto, la presencia de almacenes es producto de una expansión comercial incentivada por las políticas públicas que la Municipalidad emite, por lo que, el aumento de negocios y su implícita rentabilidad se encuentra intrínsecamente ligada a la presencia de un lugar cercano donde almacenar mercadería. En ese sentido, de prohibirse estos espacios, los costos de producción aumentan y los negocios podrían afrontar un quiebre, un desenlace contrario a toda la estrategia legal que impulsa el municipio. Por otro lado, esta ordenanza no implica algún cambio significativo en la calidad de vida de los vecinos de Barrios Altos, ya sea en la mejoría de los servicios de primera necesidad o el impulso de inversiones a las precarias viviendas de los propietarios.
Por tanto, la respuesta ante esta problemática, a través de la implementación de políticas públicas no busca obstaculizar el comercio, al contrario, pretende equilibrar el desarrollo urbano a fin de que fomentar y garantizar el carácter habitacional de la zona. De esa forma no solo se restringe la aparición de almacenes, sino también se tiene como objetivo atender a las exigencias de desarrollo residencial de los vecinos.
5. CONCLUSIÓN
En suma, los proyectos de recuperación del Centro Histórico de Lima buscan que esta área se convierta en una zona comercial destinada a turistas y usuarios de alta renta, cuyo principal atractivo es su ambiente cultural e histórico. Para dicho cometido, el Congreso y la Municipalidad Metropolitana de Lima han impulsado políticas de transformación del Centro Histórico, siendo el principal ejecutor el Plan Maestro elaborado por PROLIMA. Sin embargo, el régimen normativo para la transformación del centro de la ciudad focaliza sus prioridades en los inmuebles comerciales declarados como Patrimonio Cultural cuyo valor histórico es recuperable, donde el fin principal es la rentabilización máxima de la zona.
Esta predilección por inmuebles con potencial económico sitúa en una posición de vulnerabilidad normativa a las zonas precarias del Centro de Lima, como Barrios Altos, lugar en donde se suscitó el incendio debido a la falta de una estrategia legal que favorezca la calidad residencial de los vecinos, quienes se ven amenazados por la expansión de almacenes y depósitos irregulares producto de la expansión comercial de la zona.
En este momento, el Centro Histórico afronta un proceso de gentrificación inmobiliaria, donde los comerciantes exigen cada vez más espacio para almacenar mercadería, y los vecinos afrontan una indiferencia de la Municipalidad ante viviendas en constante riesgo de colapso y recurrentes incendios con el mismo origen: un almacén informal.
Editorial escrito por Isabella Delgado y Sergio Liñán
Referencias Bibliográficas:
Calderón, J. (2005). La ciudad ilegal: Lima en el siglo XX. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM.
De los Ríos, S. (2017). La recuperación de la residencialidad en la ciudad global. Caso: Centro Histórico de Lima, Perú. “Medio Ambiente y Urbanización”. 86(1) .pp. 129-144.
https://www.ingentaconnect.com/contentone/iieal/meda/2017/00000086/00000001/art00006
Grijalva Flores, E. F. (2024). Las dos caras de una ciudad: planificación y segregación urbana en el barrio de Monserrate. La Colmena, (17), 11-28. https://doi.org/10.18800/lacolmena.202401.001
Ley N° 31980 de 2024. Ley de creación de un régimen especial para el Centro Histórico de Lima, a fin de proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo integral y sostenible. 17 de enero de 2024.
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1367598
Ley N° 31184 de 2021. Ley que declara de interés nacional la recuperación y puesta en valor del Centro Histórico de Lima, sus monumentos, ambientes urbano-monumentales e inmuebles de valor monumental, conforme al Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035 y en el marco de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia del Perú. 2 de mayo de 2021.
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1281602
Municipalidad de Lima – PROLIMA (2019). Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2019 con visión al 2035.
https://aplicativos.munlima.gob.pe/uploads/PlanMaestro/plan_maestro_resumen_ejecutivo.pdf
Roldán Villanueva, O. A. (2021). Patrimonio en riesgo: un estudio de caso sobre el deterioro en el Centro Histórico de Lima. Social Innova Sciences, 2(3), 36 – 46. https://doi.org/10.58720/sis.v2i3.62
Roldán Villanueva, O. A. (2020). Gentrificación en el Centro Histórico de Lima – patrimonio mundial. Análisis de los planes municipales (2011-2014) de revitalización urbana como componentes gestionarios del patrimonio cultural en la zona de Barrios Altos, comprendida dentro del área inscrita en la lista del patrimonio mundial. [Tesis de Magíster, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional UNMSM.
https://hdl.handle.net/20.500.12672/11745
[1]Perú 21. 05 de marzo de 2025. Extorsionadores detrás de voraz incendio en almacén del Cercado de Lima. https://peru21.pe/lima/extorsionadores-detras-de-voraz-incendio-en-almacen-del-cercado-de-lima/
[2] La Razón. 13 de marzo de 2025.Afectados por incendio recibirán bono de S/ 500 mensuales hasta por dos años, anuncia Gobierno. https://larazon.pe/afectados-por-incendio-recibiran-bono-de-s-500-mensuales/
[3]RPP. 5 de marzo de 2025. ¿Por qué el incendio en Barrios Altos se mantiene incontrolable tantas horas después? https://rpp.pe/lima/actualidad/por-que-el-incendio-en-barrios-altos-se-mantiene-incontrolable-tantas-horas-despues-noticia-1619986?ref=rpp
[4]Canal N. 5 de marzo de 2025. Policía investiga las causas del incendio en Barrios Altos. https://canaln.pe/actualidad/policia-investiga-causas-incendio-barrios-altos-n481533
[5]Gobierno del Perú. 13 de marzo de 2025. Ministro de defensa anuncia inicio de fase de demolición en zona afectada por incendio en Barrios Altos. https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/1126021-ministro-de-defensa-anuncia-inicio-de-fase-de-demolicion-en-zona-afectada-por-incendio-en-barrios-altos
[6]Infobae. 11 de marzo de 2025. Incendio en Barrios Altos: Almacén donde se origibó el fuego no puede ser clausurado por ley del Congreso. https://www.infobae.com/peru/2025/03/11/almacen-donde-se-origino-el-fuego-en-barrios-altos-no-puede-ser-clausurado-por-ley-del-congreso/