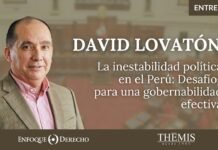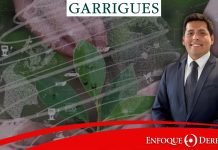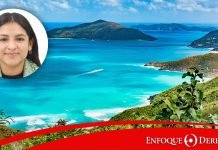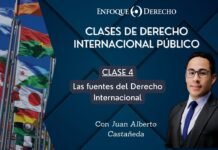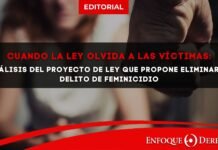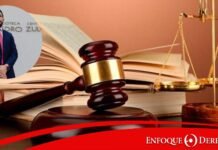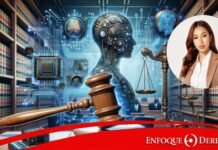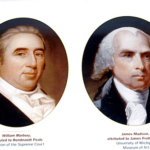El viernes 18 de julio se realizó la presentación formal del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, lo particular de esta ceremonia de presentación es que contó con la presencia de todos los ministros de Estado. Dicha presencia apuntaba a asumir ante la ciudadanía un compromiso integral para el respeto y cumplimiento de las metas trazadas en el Plan.
Hace más de tres años, las peruanas y peruanos elegimos a Ollanta Humala Tasso como presidente del Perú y al equipo que lo acompañaba en el gobierno. Las promesas sobre seguridad ciudadana apuntaron alto. Por esa razón, pero también por los magros resultados y la inestabilidad y desinteligencia, la delincuencia e inseguridad han cobrado varias víctimas en nuestro país desde el 2011. Entre esas víctimas está la popularidad del mismo presidente.
Enfoque Derecho entrevista a Gustavo Rodriguez, abogado por la PUCP especialista en temas de Propiedad Intelectual, sobre el ambush marketing o "marketing parasitario" en el Mundial.
El Derecho Penal es la herramienta más violenta con la que cuenta el Estado para reprimir conductas que cataloga como ilícitas y que atentan contra bienes jurídicos merecedores de este tipo de protección. Es una herramienta violenta pues emplea las sanciones más duras con las que se puede reprimir un hecho ilícito: la pena privativa de libertad[1]. Lamentablemente, muchos Estados –incluido el nuestro– vienen promulgando políticas basadas en mero populismo punitivo; es decir, creer y hacer creer a la sociedad que el incremento de penas y la creación de nuevos delitos son la solución perfecta para acabar con la delincuencia[2]. El siguiente cuadro resume de manera general el círculo vicioso creado alrededor de los problemas sociales y el populismo punitivo:
A propósito de la inauguración del Mundial Brasil 2014, presentamos una entrevista de Enfoque Derecho a Alberto Beingolea, abogado y periodista deportivo, quien nos habla sobre este esperado evento en un contexto de protestas y disturbio social en un país de fútbol.
El que suscribe estas líneas no es un mero espectador ni un advenedizo del fútbol, es un militante, practicante y consumidor del mismo. Todos los sábados de once a una (antes de ir a dictar en la maestría), con religiosidad y cierto fanatismo ejerzo mi función como volante de avanzada o como delantero de mi equipo sabatino bajo el, ahora gris, cielo limeño. Así que mi comentario no es el de un “gordito snob” sino el de un atleta con autoridad física y moral, en ese orden, para comentar del tema.
La teoría más amplia señala que para ser sujeto de Derecho internacional basta con que un ente físico o jurídico tenga por lo menos un derecho o una obligación contenida en una norma jurídica internacional; si se cumple con este requisito, estamos ante un sujeto de Derecho internacional. Es una definición simple, pero es una de las más seguidas.
Ambas cosas, pues no son excluyentes entre sí. Como bien dices, hace tiempo el fútbol dejo de ser un deporte meramente lúdico, probablemente desde que dejo de ser amateur y se convirtió en profesional. Además, impulsado por la globalización, actualmente tiene contornos mucho más claros que indican que el fútbol es además un negocio, pero que no se queda solo en ese ámbito. El fútbol no pierde significado pues traduce manifestaciones importantes de cada país, desde su organización, desde la forma como se mira, desde ciertas virtudes que se traducen en los éxitos o derrotas.
Hoy, domingo de Pascua, cerramos la #SemanaTemáticaDeLaReligión luego de haber invitado al lector a reflexionar sobre este concepto a partir de una mirada crítica desde el terreno del Derecho. Como bien señalan algunos autores, no quepa duda que existe una estrecha relación entre ambas disciplinas; al fin y al cabo, tanto el Derecho como la religión constituyen un conjunto de creencias que se plasman en normas o pautas que rigen la conducta del ser humano. Sin embargo, debido al principio de laicidad que prevalece en el ámbito público, se entiende que la moral o los dogmas van por una senda distinta que la de nuestro orden jurídico. Y es que en un país que se jacta de tolerante y pluricultural, no es posible hablar de una sola religión, por más mayoritaria que sea. Siguiendo esta misma línea, para el presente editorial pretendemos cerrar esta semana analizando el asunto desde el lente de las minorías religiosas, incluyendo a aquellas personas cuyas creencias no se enclaustran en dogma alguno. Como partidarios de la libertad de expresión, culto, conciencia y religión que nuestra Constitución reconoce, buscaremos destacar la importancia que implica el ejercicio de estos derechos y el rol del Estado en protegerlos, independientemente de nuestras convicciones.
En enero de 2004 Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger fueron invitados por la Academia Católica de Baviera para mantener un diálogo sobre los fundamentos morales –prelegales o prepolíticos– del Estado contemporáneo. Dos intelectuales de su talla, no obstante sus evidentes diferencias teóricas, pudieron entonces no sólo dialogar cordialmente sino encontrar valiosos puntos en común desde sus diferentes tradiciones de pensamiento. Este hecho no poco relevante en un mundo intelectual quizá demasiado dominado por la crispación de las posturas antagónicas, fue una inspiración para los que suscribimos hoy este breve artículo aceptando la cordial invitación de los editores de Enfoque Derecho para abordar el tema “derecho y religión”.