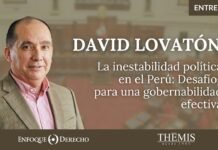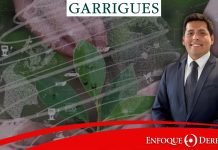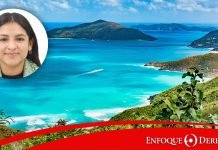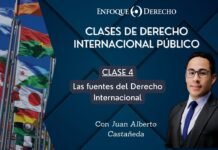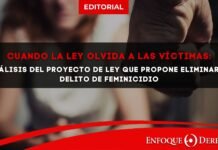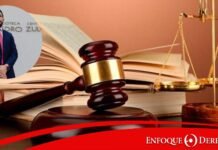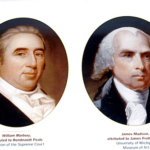Sin lugar a dudas, la Corte Penal Internacional (CPI) constituye el mayor desarrollo del Derecho Penal Internacional hasta la fecha. En efecto, muchos autores consideran que la polémica situación presentada en los Juicios de Núremberg logró que la comunidad internacional tome conciencia sobre la necesidad de que dicha rama del Derecho evolucione y se adapte a fin de evitar que se repita la problemática con la que tuvo que lidiar el Tribunal Militar de Núremberg, resultando así en la creación de la CPI.
El 20 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su más reciente sentencia contra el Estado peruano, referida al Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. En ella concluyó que el Estado peruano vulneró los derechos a la libertad personal (artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), integridad personal (artículo 5), protección de la honra y dignidad (artículo 11), garantías judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25), además del incumplimiento del deber de no discriminar (artículo 1.1), en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles. En los últimos días diferentes medios de comunicación (ver aquí, aquí y aquí) han cuestionado la sentencia básicamente por los siguientes argumentos: 1) el monto de la reparación económica ordenada (US$ 105 000) resulta demasiado alto considerando la pertenencia de Gladys Espinoza al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); 2) la sentencia obliga a abrir un proceso disciplinario a los jueces peruanos que conocieron el caso en sede interna, lo que está vinculado al hecho de que en el fuero interno no constató la existencia de actos de violencia sexual y tortura, por lo que la Corte no puede señalar que estas ocurrieron; y 3) lo obtenido por Gladys Espinoza revela una estrategia de estos movimientos subversivos para reactivarse y empoderarse, tal como ha ocurrido con el caso de Mónica Feria Tinta, resuelto por la Corte Interamericana en el año 2012, donde también se declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano, lo cual estaría sirviendo de plataforma para que el Sistema Interamericano declare nula su condena.
Por segunda vez, la inversionista de nacionalidad francesa Renée Levy demandó al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en adelante CIADI) y, nuevamente, nuestro país salió airoso. El Tribunal del CIADI decidió que no podía ejercer su jurisdicción sobre la diferencia que le planteaban la señora Levy y la empresa Gremcitel. Además, ordenó que las demandantes asumieran los costos del arbitraje y le pagarán al Perú 1.5 millones de dólares por honorarios legales y otros gastos en los que nuestro país incurrió con motivo del arbitraje.
El pasado noviembre se adoptó la versión preliminar del Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Comité́ de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará" (MESECVI). Para quienes no están familiarizados, el MESECVI es el espacio encargado de analizar los avances en la implementación de la Convención de Belem do Pará por sus Estados parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas estatales ante la violencia contra las mujeres.
El 5 de mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante Resolución 9/2014, solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares para garantizar la vida y la integridad personal de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas, los integrantes de la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el comunicador social Cesar Estrada[1]. Ello por los constantes actos de hostigamiento, amenazas y violencia que estaban - y están - recibiendo en el marco de su trabajo con las comunidades y rondas campesinas en la defensa de sus derechos frente a la imposición del inconsulto y no consentido Megaproyecto Minero Conga. La CIDH consideró que la situación de tales líderes y lideresas reunía prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del art. 25 del Reglamente de la CIDH[2].
El 27 de enero de 2015, se cumplió un año desde que se dictó el Fallo de la Haya que resolvió el diferendo marítimo entre Perú y Chile. A propósito de ello, Enfoque Derecho entrevistó a Óscar Vidarte, Internacionalista y Profesor en la PUCP.
Hace 70 años, el 27 de enero de 1945, tropas del Ejército Soviético liberaron Auschwitz-Birkenau, el mayor y más infame campo de exterminio nazi. Lo que encontraron allí fue espantoso. Durante cuatro años, los administradores del campo emprendieron una campaña de exterminio que acabó con la vida de más de un millón de personas, entre judíos, testigos de jehová, romanos, homosexuales y prisioneros de guerra. En el agregado, el Holocausto causó la muerte de 11 millones de personas (6 millones de ellas, judías) y dio origen a lo que hoy llamamos “genocidio”: el intento sistemático y deliberado de exterminar a una población.
Con motivo de la matanza en París, en nombre de Alá, de cinco caricaturistas del semanario Charlie Hebdo, por parte de dos jóvenes musulmanes franceses, por haber realizado viñetas satíricas de Mahoma; se pone en evidencia que en general la libertad de expresión y, en particular, la critica humorística no tiene cabida en las constituciones islámicas fundamentalistas.
En el preludio de una profunda recesión económica, el 2015 no se muestra prometedor para Rusia. La caída internacional del precio del petróleo amenaza al sector de hidrocarburos, mientras que el rublo se ha devaluado en más de 60% con respecto al dólar durante el 2014. El 29 de diciembre, el Ministerio de Economía anunció que el PBI había caído 0.5% interanual en noviembre, la primera contracción desde el 2009. Frente a esta situación, Vladimir Putin y su gobierno han decidido culpar a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, es la irresponsable gestión de las empresas estatales – sobre todo las del sector petrolero y gasífero – la que ha puesto a Rusia al borde del precipicio, y Putin parece dispuesto a empujarla.
Hace poco más de tres años, allá por septiembre del 2011, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tomó la decisión de solicitar al Consejo de Seguridad la incorporación de Palestina a la ONU. Se trató de un giro copernicano en las relaciones internacionales del Estado Palestino. Habiendo recibido el apoyo de casi toda Sudamérica (incluyendo el Perú), que la reconoció como Estado a inicios de ese año, la noción de que Palestina era, en efecto, un Estado, ya no era tan descabellada, al menos desde un punto de vista político, a pesar de las limitaciones legales que existían.