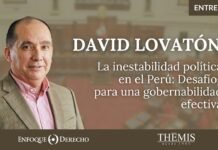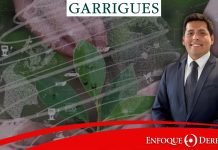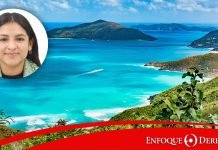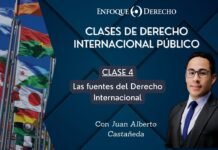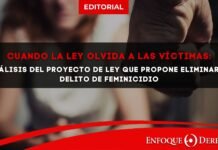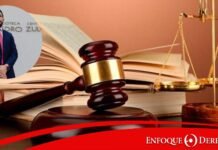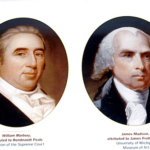Cuando Sergio Urrego Reyes, estudiante colombiano de 16 años, le dio un beso a su pareja en la escuela bogotana Gimnasio Castillo Campestre, se le acusó de haber vulnerado las normas del Manual de Convivencia Escolar implementado en su colegio, por haber incurrido en “manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares”. Tanto él como su pareja fueron enviados al psicólogo escolar. Los padres del joven fueron citados a la escuela, pero como solamente asistió la madre, el colegio se rehusó a dictar clases al joven hasta que ambos padres asistieran a la reunión. Cuando finalmente lo hicieron, se les informó que los padres de la pareja de Sergio presentarían una denuncia por acoso sexual, respaldados por el colegio, a pesar de que ambos adolescentes aseguraban tener una relación de forma voluntaria. Cuando la madre optó por retirarlo del colegio, la carga discriminatoria ya había generado severos daños, y Sergio Urrego Reyes terminó con su propia vida, dejando prueba escrita de que nunca había ocurrido acoso alguno. Esta situación generó que se interpusiera una acción de tutela en contra de las autoridades del colegio por la madre de Sergio. Así, hace pocos días, la Corte Constitucional de Colombia emitió sentencia sobre este caso y declaró que el colegio había vulnerado los derechos fundamentales del joven. Ante esta situación, el presente editorial busca analizar dicha resolución y enfatizar la importancia de implementar políticas en los servicios educativos para promover el respeto hacia la diversidad sexual.
El pasado jueves 20 de agosto, el Congreso de la República aprobó con 89 votos a favor la ley de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo peruano. La norma aún no ha sido publicada en el Diario El Peruano, no obstante ya se ha sido motivo de diversas opiniones debido a que faculta a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) derribar las aeronaves que recaigan en la “sospecha razonable” de estar involucradas en tráfico ilícito de drogas. Al respecto, el congresista Carlos Tubino y autor de la iniciativa, ha sostenido la necesidad de la norma ya que solo en el último año 180 toneladas de droga salieron de nuestro país por vía aérea y remarcó que la actual estrategia de destruir las pistas clandestinas no ha funcionado. Sin perjuicio de que los argumentos que respaldan esta iniciativa legislativa sean totalmente válidos, no resulta menos irrelevante preguntarnos: ¿Es proporcionada la medida del derribo de avionetas bajo la sospecha de tráfico ilícito de drogas? ¿Cuáles son los criterios o estándares para analizar la validez del uso de la fuerza? ¿Un mal uso de esta facultad por las FAP no podría generar consecuencias perjudiciales? En el presente editorial analizaremos y responderemos estas interrogantes.
El pasado 13 de agosto se dio a conocer el caso de Mainumby, la niña paraguaya de 11 años que, a pesar de vivir el traumático sufrimiento de ser violada por su padrastro, se le denegó la posibilidad de abortar. Debido a esto, pesando apenas 34 kilos, Mainumby dio a luz a una niña en Asunción. Como era de esperarse, el padrastro de 42 años fue detenido por la policía; sin embargo, la madre de la menor también fue arrestada por supuestamente encubrir los hechos. En ese contexto, diversas organizaciones se pronunciaron criticando al gobierno paraguayo por no permitir el aborto, no brindar el apoyo requerido posterior al nacimiento y haber encarcelado a la madre de Mainumby, quien sí la cuidaba y sí denunció a su pareja. Por ello, en el presente editorial analizaremos algunas pautas para garantizar los derechos de las personas que han quedado embarazadas por una violación sexual y la importancia de brindar una adecuada protección estatal para otorgar los medios adecuados tanto antes como después de tomar una decisión sobre un aborto.
Hace más de dos meses, el Tribunal Constitucional (TC) determinó, a través del polémico precedente Huatuco (STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC), que solo podrá exigirse la reposición laboral en la Administración Pública por desnaturalización de un “contrato civil” o “contrato temporal” cuando el trabajador despedido demuestre que su ingreso a este sector se realizo mediante concurso público a una plaza presupuestada y la existencia de una vacante de duración indeterminada. No obstante, en estos últimos días recientes resoluciones judiciales se vienen apartando de dicha regla, argumentando que esta no puede ser aplicada en los casos que han examinado debido a las diferencias que se presentan en cada uno. Por ello, en el presente editorial analizaremos si es válido apartarse de un precedente vinculante y si resulta favorable esta situación para la administración de nuestro sistema de justicia.
Esta semana, se celebró el 194 aniversario de la independencia del Perú. Debido a la relevancia del tema, desde Enfoque Derecho creamos la Semana del 28, un espacio donde a partir de entrevistas a distintos especialistas, buscamos analizar los avances y pendientes de la gestión gubernamental, a un año de que finalice el mandato del presidente Ollanta Humala. A modo de cierre de este proyecto, en el presente editorial abordaremos uno de los temas que la ciudadanía solicita con más urgencia últimamente: la seguridad ciudadana. Al respecto, el día 27 de julio se publicó en el diario El Peruano el Decreto Legislativo 1182 (denominado “ley stalker”), el cual “regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.” Con esta medida, el Poder Ejecutivo intenta hacer frente a los altos índices de inseguridad. No obstante, la misma ha sido criticada desde diversos sectores argumentando que se está violando el derecho a la intimidad o privacidad de los ciudadanos. ¿Es una norma que vulnera derechos? ¿Realmente será eficiente para combatir la inseguridad ciudadana? En el presente editorial abordaremos esta problemática.
El pasado 21 de Julio, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) presentó una carta al presidente Ollanta Humala, pidiendo que cumpla con la creación de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este petitorio tiene como fundamento el reclamo de los familiares de desaparecidos durante el conflicto armado interno, quienes consideran que no se ha llevado a cabo ninguna decisión concreta respecto a este tema. Por ello, lo que exigen es que se apruebe una ley que facilite (i) la búsqueda de los desaparecidos, (ii) la identificación de los restos de éstos y (iii) la restitución de los mismos sin recurrir a largos procesos judiciales. Pero, ¿cuál es la importancia de las medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado interno? ¿Por qué el Estado Peruano debería priorizar su aprobación? El presente editorial buscará resolver estas preguntas, con el fin de explicar por qué este tipo de iniciativas son necesarias para la reconciliación de un país.
El pasado 07 y 08 de junio, la Procuradora Pública de Lavado de Activos, Julia Príncipe, declaró ante los medios sobre la investigación en curso a la primera dama Nadine Heredia, por el financiamiento de la campaña del nacionalismo en el año 2006. No obstante, pocas semanas después Príncipe recibió una comunicación del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) señalando que había incurrido en una inconducta funcional sancionable por realizar las declaraciones anteriormente mencionadas sin autorización. Ante esto, se ha despertado una polémica, catalogando al hecho como “amordazamiento”. Por su parte, Gustavo Adrianzen, Ministro de Justicia y presidente del CDJE, señala que la comunicación se ampara en el reglamento del Decreto Legislativo 1068 (DL 1968). En ese sentido, cabe preguntarnos, ¿es legítima la presión ejercida contra Julia Príncipe?
Esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) ha publicado un nuevo precedente vinculante. En la sentencia recaída en el expediente 02383-2013-PA/TC, este organismo ha establecido los casos en los que no se podrá acudir a la vía constitucional de amparo, para en su lugar recurrir a la vía procesal ordinaria.
Hace algunas semanas, el Tercer Juzgado de Familia de Cusco dictó una sentencia que cambia los parámetros sobre la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual en nuestro país. En efecto, el Juez Edwin Béjar inaplicó los artículos del Código Civil referidos a la incapacidad absoluta y relativa para que los hermanos Wilbert y Rubén Velásquez puedan acceder a la pensión de su fallecido padre sin ningún tipo de restricción por ser personas con una discapacidad psicosocial. Por ello, en el presente editorial analizaremos los fundamentos de dicha decisión en contraposición a la vigente figura de interdicción en nuestro ordenamiento.
James Obergefell y John Arthur tuvieron que viajar a Maryland para casarse, porque en Ohio, donde vivían, no estaba permitido. Tres meses después de la ceremonia, Arthur murió a causa de una esclerosis y Ohio negó a Obergefell el reconocimiento como cónyuge en su partida de defunción. Desde ese momento, Obergefell, junto a 14 parejas del mismo sexo y otro hombre en su misma condición, iniciaron una lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario que finalmente ganaron el pasado 26 de junio, cuando, en un histórico fallo, la Corte Suprema de EE.UU. declaró inconstitucionales las leyes estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante esta decisión, en el presente editorial examinaremos la importancia de la vía judicial para consolidar estándares de protección jurídica a favor de la comunidad LGTBI y analizaremos si en el Perú es posible optar por el mismo camino.