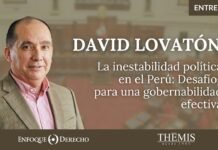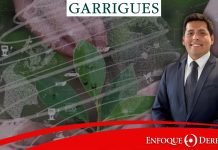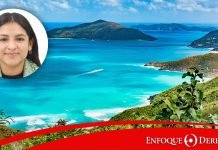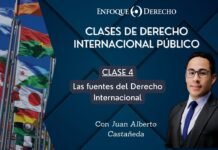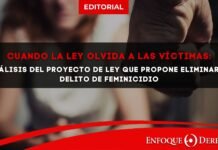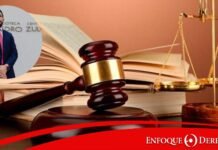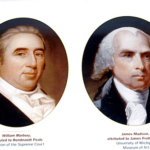El proceso de revocatoria como instrumento de control político ciudadano es una herramienta útil y se enmarca en un proceso democrático. Sin embargo, en la legislación anterior esta tenia debilidades muy visibles que permitían que con muy pocas firmas se inicie un proceso de revocatoria. Ahora, esto no solamente exige una inversión por parte del estado, sino que también exige un esfuerzo de la autoridad de turno, cuando en realidad estos procesos responden más a revanchismos políticos o venganzas del político que no ganó las elecciones. Quien impulsó la revocatoria fue Castañeda Lossio y Solidaridad Nacional, con el apoyo del APRA, opositores del gobierno de Susana Villarán. Además de las firmas, no había un control institucional del JNE o de la ONPE que sustente el proceso de revocatoria.
La única reforma aprobada por el actual Congreso de la República ha sido la Ley 30305, publicada el 10 de marzo. La reforma modificó tres artículos de la Constitución a fin de impedir la reelección inmediata de los presidentes y vicepresidentes regionales. Además, les cambió el nombre. Ahora se llamarán gobernadores y vicegobernadores regionales. La prohibición de reelección inmediata también alcanza a los alcaldes. Así por ejemplo, luego del vencimiento de su mandato, Castañeda no podrá ser reelegido. Las leyes se aplican de inmediato.
Por Carlos Canevaro Montesinos. Estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP. Practicante del Área Laboral del Estudio Berninzon & Benavides Abogados.
“La prueba más segura para juzgar...
El martes pasado, el bloque conservador de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República boicoteó el debate sobre el proyecto de ley de unión civil, forzando el levantamiento de la sesión por falta de quórum. El martes, los representantes del conservadurismo peruano demostraron –como lo han venido haciendo hace ya un año y medio- que no están dispuestos a sentarse y discutir en términos razonables y al amparo de la ley el texto de un proyecto de ley que permitirá a muchísimos peruanos desarrollar plenamente su personalidad.
Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Es el momento preciso para reflexionar sobre los cambios que aún se necesitan en nuestro país y en nuestras leyes; más aún con el reciente nombramiento de una nueva Ministra de la Mujer, experta en temas de género y derechos humanos, que debe asumir el reto de impulsar dichos cambios. Por ello, en el presente editorial, mostraremos la importancia del análisis de género en el Derecho y aprovecharemos la oportunidad para abordar las tareas que tienen pendiente las autoridades peruanas en materia de derechos de la mujer.
El ruido político viene creciendo y, al mismo tiempo, las municiones se vienen agotando para el gobierno del presidente Ollanta Humala. Esta situación me hace recordar a la famosa serie norteamericana The West Wing, en la cual, el entonces jefe de personal de la casa Blanca, Leo McGarry, reúne a todos los asesores principales del presidente y les hace la siguiente pregunta: “Bien, nos quedan 365 días, y en cada uno de estos días ustedes tendrán más poder que todo lo que tengan el resto de sus vidas; entonces, ¿los quieren pasar en cuestiones secundarias o quieren hacer algo significativo?”
Las elecciones por la presidencia del Perú en el 2016 “calientan”. El reciente anuncio del ex ministro del Interior, el más popular del gobierno de Humala y de los últimos 10 años, Daniel Urresti, ha llamado la atención pero no tanto para bien, al punto que su aporte a la vida política del país ha sido comparado por César Hildebrandt con “el poto de Susy Díaz”.
José Pablo Feinmann, en una brillante explicación de la filosofía de Foucault, señala que el poder tiene la facultad de imponer la verdad (la razón). Haciendo referencia a Nietzsche, se destaca su frase: “No hay hechos, hay interpretaciones”. De esta forma, no existe una sola verdad, sino que asumimos dicha verdad por imposición del poder. Esto es logrado a través de la formación de la subjetividad de los individuos.
El 27 de enero de 2015, se cumplió un año desde que se dictó el Fallo de la Haya que resolvió el diferendo marítimo entre Perú y Chile. A propósito de ello, Enfoque Derecho entrevistó a Óscar Vidarte, Internacionalista y Profesor en la PUCP.
Luego de cuatro años de tramitación, el 28 de enero, finalmente el Congreso chileno aprobó el Proyecto de Ley de Acuerdo de Unión Civil que establece mejoras en las condiciones jurídicas y sociales de los convivientes sin importar su sexo, convirtiendo a Chile en el séptimo país en Sudamérica en reconocer derechos civiles a las personas del mismo sexo. Ante esta coyuntura, el presente editorial analizará si esta norma es suficiente para hacer frente a la discriminación contra las personas de la comunidad homosexual.