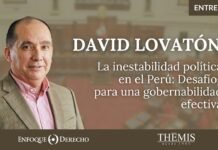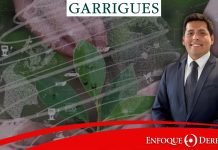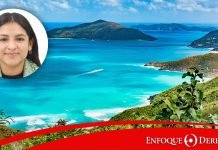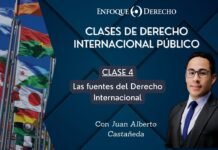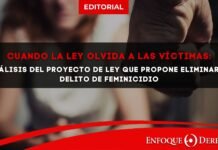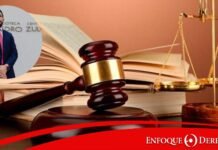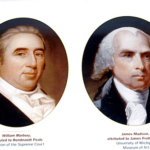Cuando uno solicita la inscripción de una lista, una vez admitida, el JEE procede a revisar la documentación y a partir de requisitos formales, declara o no su admisibilidad. Es decir, por un tema de DNI que corresponda al nombre, cuota, etc., puede declararse inadmisible, pero se puede subsanar. Ahora, si hay un tema de fondo, y ha pasado la fecha límite de inscripción, entonces la declara improcedente. Una vez que pasa por este primer filtro, se publican las lista y sus miembros y en ese período, solo ahí se procede a tachar a un candidato, algunos o toda la lista. Esta resolución es apelable ante el JNE. En el caso de Castañeda, se ha declarado la improcedencia de su candidatura por información inexacta en su Hoja de Vida (HV). Entiendo que contra quien se ha ejercido una tacha es contra la candidatura de Susana Villarán, quien tenía problemas iniciales, aunque ya los superó.
El candidato a la alcaldía de Lima Luis Castañeda Lossio lidera desde hace varios meses, con una amplia ventaja, todas las encuestas de opinión. Este escenario nos ha llevado a muchos a plantearnos cuál es la razón que puede permitir que un candidato con tan poca exposición mediática, tan poco despliegue de propuestas y tan poco contacto con la ciudadanía a través de los medios de comunicación pueda tener un respaldo tan abrumador en los sondeos de opinión. No soy de los que cree efectiva la estrategia del “contacto directo” con la gente. Tener contacto directo con el 57% del electorado no solo es físicamente imposible sino extremadamente costoso; los medios de comunicación masiva son indispensables en toda campaña.
El editorial del domingo pasado de este Diario resaltó un hecho aparentemente inadvertido por la clase política: el Perú es un país de empresarios. Desde las tradicionales clases acomodadas hasta el pujante mundo de las clases emergentes, nuestra sociedad está repleta de “empresarios”. Es más, aunque informales y sin derechos básicos, reciben dicha etiqueta. El editorial titulado “Márketing Político 101” hacía un llamado a abandonar la demagogia política que polariza entre “empresariado” y “pueblo” pues consideraba que el antagonismo entre ambos se difuminaba con la ampliación de la nueva clase media, mayormente “empresarial”. Este cambio de léxico sería fundamental –según el editorial– para actualizar la política intrínseca a trajinados estereotipos.
Durante una sesión realizada el pasado jueves en Ginebra, los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU expresaron su preocupación ante la emisión del programa televisivo “La Paisana Jacinta” (de ahora en adelante “LPJ”). Ello a causa del informe elaborado por Chirapaq, asociación indígena peruana, donde se manifiesta que éste alimenta el racismo y denigra la imagen de la mujer andina. Los representantes del CERD señalaron que su emisión resulta ofensiva y afectaría el resultado del censo que se realizará el 2017 ya que las personas indígenas no se reconocerían como tales. Igualmente, declararon su preocupación ante el alto “rating” que posee y su continua emisión. De este modo, el Comité pidió al Estado peruano promover la sensibilización y educación sobre el racismo entre sus ciudadanos, así como modificar las políticas orientadas a los medios de comunicación con el fin de prevenir se genere una representación denigrante. Se espera que la próxima semana el CERD entregue observaciones y recomendaciones para abordar esta situación. Ante ello, el presente editorial busca discutir la problemática y las reacciones que se han generado en torno a una posible solución.
En diversas oportunidades se nos ha señalado que la educación es uno de los mecanismos que se tiene para luchar contra la pobreza, la desigualdad y asegurar el crecimiento económico de una nación y de sus pobladores. Si esto es así, ¿por qué se sigue creyendo que con solo la aprobación de una norma que busca ser más rígida e intervencionista, lograremos generar una reforma positiva en nuestro sistema de educación? Lo único que demuestra es que tenemos un gobierno paternalista que subestima o quiere controlar al individuo y a la libertad, vendiendo ello de una forma bien convincente: mejora de la educación.
El pasado martes 5 de agosto el grupo de hackers Anonymous Perú y Lulz Security Perú difundieron enlaces que contenían más de 6 mil correos electrónicos de la cuenta personal del ex premier René Cornejo. La información contenida en los mismos se refería principalmente a las coordinaciones realizadas dentro del gabinete ministerial, comunicaciones con distintos funcionarios públicos y representantes de otras instituciones, entre otros. Esta situación ha generado revuelo. Por un lado, están quienes limitan su postura a condenar fervientemente la obtención ilegal de este tipo de información privada; mientras que por el otro, hay quienes cuestionamos la poca transparencia sobre contenidos que no solo no coinciden en ser “secreto de estado”, sino que además, guardan un claro interés público. En el presente editorial pasaremos a analizar esta problemática.
No es extraño ver al Estado metiendo sus manos en asuntos que no le competen o haciéndolo, “cuando le compete”, de manera equivocada. Es normal; es parte del realismo mágico político-legislativo que se vive en Perú. Un ejemplo es el reciente Decreto de Urgencia 1-2014 en el que se destinan más de mil setecientos millones de soles para ser entregados a funcionarios públicos, policías y otros en la forma de un aguinaldo extraordinario de doscientos soles. Esto, con la finalidad de dinamizar el PBI a la luz de la desaceleración económica. En otras palabras, el Ejecutivo ha decidido, por cuenta propia y no por indicadores del mercado, que darles doscientos soles a algunas personas (gasto que, además, no va acompañado de un incremento en la producción y recaudación de dinero para el bolsillo del Estado) va a acelerar nuestra economía. Seguro que sí.
AM: Lamentablemente el primer reto del Ministerio de Cultura (MINCU) es encontrarse a sí mismo. Es un Ministerio que no ha cuajado. No ha logrado definir políticas en cultura, en patrimonio cultural. No ha logrado insertar la cultura en los esquemas de desarrollo. Necesita tener la suficiente madurez para revertir esta situación.
Las temáticas abordadas durante el mensaje presidencial durante las ceremonias oficiales por la fiesta de la patria fueron tildadas de populistas, vacías y poco claras. No obstante, hubo una que llamó nuestra atención: las reformas políticas que el Presidente Humala pidió al Congreso que considerara dentro de su agenda para ser debatidas, siendo una de ellas la implementación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Al llamado del Jefe de Estado se han sumado distintas personalidades públicas, incluyendo el procurador Christian Salas y su predecesor Julio Arbizu. Sin embargo, el silencio de los parlamentarios respecto de este tema ha causado que la sociedad civil se pregunte el por qué del miedo a debatir la imprescriptibilidad como reforma. Pero más importante aún, nos ha tocado preguntarnos si es que esta es, efectivamente, necesaria para combatir la corrupción en el país. Por eso, en el presente editorial analizaremos el fenómeno de la corrupción a fin de dilucidar la importancia de la ley que declare imprescriptible los delitos de esta naturaleza.
ED: Con respecto al capítulo 18° del TLC con Estados Unidos, donde ambas partes se comprometen a no debilitar la legislación ambiental para aumentar las inversiones, ¿qué opina sobre esto en relación al Paquetazo Ambiental?
IL: Hay que entender el sentido de esa norma, ella hace referencia al nivel de protección y que éstos no pueden ser disminuidos para favorecer el comercio y la inversión. Lo que ha hecho el Estado es dictar una ley de promociones e inversiones, y en un capítulo de ésta se señala las promociones e inversiones en materia ambiental. Así, el Estado reconoce que está haciendo cambios en la legislación para promover las inversiones.
Entonces, qué cosa hay que probar en un eventual marco del TLC. Hay que probar que es una medida de dumping ambiental, esto quiere decir que, cuando se firmó el TLC había una preocupación en Estados Unidos de que el Perú no tuviera ningún interés en política ambiental y que esta fuera una ventaja desleal del Perú frente a Estados Unidos, porque mientras una fábrica de Estados Unidos tiene que cumplir con una serie de requisitos ambientales para operar, en el Perú al tener una regulación más laxa entonces podría operar con menos costos y una empresa posiblemente podía decidir que en vez de estar en Estados Unidos me voy a Perú y al tener un TLC produzco acá y luego vendo allá.