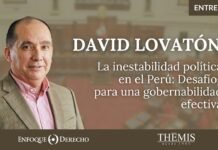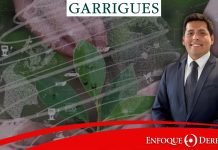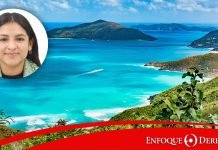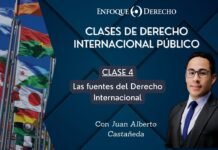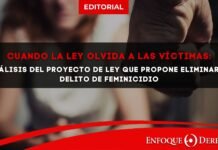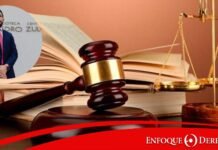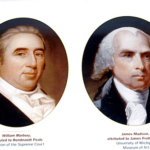El jueves 05 de junio, “Enfoque Derecho”, comisión de Actualidad Jurídica, junto con la comisión de Seminarios de la Asociación Civil Themis, organizamos un evento denominado “Versus” donde hubo un intercambio ideas en torno a la efectividad de los controles de lectura sorpresa en la metodología de la enseñanza jurídica. La iniciativa se remonta a la publicación de un artículo en nuestra web escrito por el profesor Fernando Del Mastro, en abierta oposición a este método de evaluación por considerarlo pernicioso para los alumnos de Derecho, en quienes suscita sentimientos de angustia, miedo y temor, producto de una motivación controlada; para lo cual expuestos los argumentos, invitamos al profesor Martín Mejorada a rebatirlos, quien asumió una defensa a favor de este mecanismo indispensable como parte del “Método Activo”. La difusión que tuvieron ambos artículos despertó en nosotros el interés de continuar el debate e incentivar la participación de los alumnos, y así lo hicimos a través del Versus y ahora, a través del presente editorial, en donde expondremos y analizaremos someramente las principales conclusiones a las que se arribaron.
La próxima semana (miércoles 4 de junio) se inaugura la primera fase del Lugar de la Memoria (LUM), donde se pondrá en funcionamiento el auditorio y abrirán los espacios públicos. Más allá del impecable trabajo arquitectónico, merece especial atención el significado detrás de la obra cimentada en un distrito que experimentó solo algunas de las tantas manifestaciones del conflicto armado interno que, apenas arribado a la capital forzó voltear miradas que por tiempo estuvieron de espaldas a una triste realidad al interior del país. Sobre esta iniciativa no debemos olvidar que además, constituye un deber del Estado para con los ciudadanos, y especialmente con las víctimas, el de crear un espacio dedicado a difundir las causas y consecuencias de este profundo drama nacional para evitar que ello vuelva a suceder. Así, a propósito de este evento, en el presente editorial buscaremos exponer el trasfondo y los efectos de una iniciativa que precisamente, quiere evitar que tropecemos en el círculo vicioso del cuento repetido porque solo “aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla”.
El pasado martes 20 de mayo, el saliente Tribunal Constitucional (TC), en una de sus últimas sentencias, declaró fundada en parte la demanda presentada por 34 congresistas que buscaban se declaren inconstitucional diversos artículos de la conocida y cuestionada Ley del Servicio Civil (No. 30057), la cual busca ordenar los regímenes laborales de los trabajadores del Estado y fortalecer el sistema meritocrático en el sector público. Si bien en otro editorial ya hemos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre esta Ley, consideramos necesario analizar el tema a la luz de la reciente sentencia de nuestro TC que legitimó una serie de artículos que atentan contra el derecho a la libertad sindical de los trabajadores públicos y, asimismo, declaró inconstitucional el segundo párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria (CDT) de la referida Ley, que impedía que los trabajadores que ingresaran voluntariamente al nuevo régimen laboral pudieran cuestionar y volver a sus antiguas modalidades por sede judicial. De antemano, desde esta tribuna consideramos inadecuada la decisión tomada y en las siguientes líneas explicaremos nuestras razones.
Todo comenzó en el 2002 cuando un clérigo musulmán formó Boko Haram. Sin embargo, lo que inicialmente fue una escuela islámica, se convirtió en el 2009 en un grupo extremista que atacaba al gobierno para así imponer un Estado islámico. Desde entonces, Nigeria vive en zozobra. El pasado 14 de abril, el grupo islamita atacó de nuevo, esta vez secuestrando a 276 niñas del internado de una escuela en Chibok. Recientemente, se difundió un video en el que las niñas secuestradas, vestidas con hijabs (velos), cantan el Corán. Luego, se muestra al imponente líder del grupo, Abubakar Shekau, declarando que Alá le ha ordenado vender a las niñas al mercado y que cumplirá tal mandato. Cerca de 50 niñas lograron escapar, pero el futuro de las otras aún es incierto y se especula que algunas ya han sido vendidas como esposas al precio de 12 dólares[1]. Este macabro panorama lleva a pensar que las niñas estarían expuestas a la trata de personas, un terrible fenómeno global que será analizado en el presente editorial.
El mes de abril ha sido una faena para el sistema de justicia. Primero fue el Ministerio Público con la polémica elección del Fiscal Supremo, y ahora es el turno del Poder Judicial con el recurso excepcional de revisión que ha presentado la defensa del ex-presidente Alberto Fujimori para buscar la nulidad de la sentencia que lo condenó a 25 años de pena privativa de la libertad por autoría mediata de los crímenes de Barrios Altos, la Cantuta, entre otros. Todo esto en razón de que habría una “contradicción” en las decisiones del Poder Judicial, ya que en la sentencia del 20 de marzo de 2013, se impuso esta misma condena de autoría mediata al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a otras personas, por lo cual se habría concluído que los verdaderos autores de las matanzas habrían sido estos últimos y no Fujimori. Si bien el planteamiento resulta polémico, acá no acaba el meollo del asunto, pues la Sala designada para definir esta controversia es la del conocido y polémico magistrado Javier Villa Stein. Como era de esperarse, durante la semana distintas organizaciones han alzado la voz y han solicitado que el cuestionado juez se inhiba del caso por no garantizar la imparcialidad que requiere todo proceso judicial. Dada esta coyuntura y debido a la importancia del tema, en el presente editorial analizaremos la controversia para reflexionar sobre la importancia del principio de imparcialidad y las consecuencias que puede ocasionar su afectación en el presente proceso.
Esta semana los problemas de nuestro sistema de transporte público han estado en el foco de la tormenta. Además del caos, tráfico y desorden que agobia a la ciudad, el peligro que representa el transporte público es cada vez más evidente, alcanzando un punto cúspide cuando son vidas las que están de por medio. Así sucedió que el jueves 24 de abril fallecieron 2 personas en el distrito de Miraflores debido a un accidente provocado por un conductor de la empresa Orión, lo que sin duda fue la gota que rebalsó el vaso. A partir de ello, pudimos presenciar una rápida reacción por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que con ayuda de la Municipalidad del Callao y la Policía Nacional del Perú (PNP), ha decidido paralizar la ruta en la cual se manifestó el siniestro. En refuerzo a esta medida, el Ejecutivo ha promulgado un Decreto Supremo que impone medidas muy fuertes a fin de frenar los serios problemas de seguridad de nuestro transporte público. Sin embargo, aún es menester preguntarnos: ¿son eficaces y suficientes? En el presente editorial abordaremos tales preguntas a fin de analizar la situación de nuestro sistema de transporte público.
Hoy, domingo de Pascua, cerramos la #SemanaTemáticaDeLaReligión luego de haber invitado al lector a reflexionar sobre este concepto a partir de una mirada crítica desde el terreno del Derecho. Como bien señalan algunos autores, no quepa duda que existe una estrecha relación entre ambas disciplinas; al fin y al cabo, tanto el Derecho como la religión constituyen un conjunto de creencias que se plasman en normas o pautas que rigen la conducta del ser humano. Sin embargo, debido al principio de laicidad que prevalece en el ámbito público, se entiende que la moral o los dogmas van por una senda distinta que la de nuestro orden jurídico. Y es que en un país que se jacta de tolerante y pluricultural, no es posible hablar de una sola religión, por más mayoritaria que sea. Siguiendo esta misma línea, para el presente editorial pretendemos cerrar esta semana analizando el asunto desde el lente de las minorías religiosas, incluyendo a aquellas personas cuyas creencias no se enclaustran en dogma alguno. Como partidarios de la libertad de expresión, culto, conciencia y religión que nuestra Constitución reconoce, buscaremos destacar la importancia que implica el ejercicio de estos derechos y el rol del Estado en protegerlos, independientemente de nuestras convicciones.
El pasado miércoles 9 de abril, tras una larga espera y con varias sesiones sin resultados de por medio, por fin se eligió como nuevo Fiscal de la Nación al cuestionado Carlos Ramos Heredia. La autoridad fue electa mediante un mecanismo bastante polémico, donde distintos sectores de la prensa y varias organizaciones de la sociedad civil criticaron la ausencia de un proceso transparente, con reglas claras y destinadas a priorizar el mérito y la capacidad de la persona que asumirá la institución, ya que, por el contrario, nos hemos encontrado frente a un sistema que permite a determinados grupos de interés manejar el proceso de elección, generando que se antepongan sus prioridades antes que el bienestar general. Así, entre las grandes críticas que se realizan a nuestro nuevo Fiscal, resulta de gran preocupación su vinculación con la cúpula acusada de la ola de corrupción que se vive en Ancash. Por esta razón, en el presente editorial invitamos a reflexionar sobre la importancia que tiene el Ministerio Público en nuestro sistema de gobierno, más aun frente a la situación lamentable que se vive en Ancash.
El pasado 01 de abril, la ciudad de Arica en Chile sufrió un movimiento sísmico de 8,2 grados en la escala de Richter, seguido por un Tsunami que cobró la vida de 5 personas y ocasionó daños materiales en las comunidades de Alto Hospicio e Iquique. Como país vecino, este suceso evidentemente, nos sirve a los peruanos como una llamada de alerta para reflexionar sobre las políticas de prevención y seguridad que debiera regirnos y que visto el panorama, distan mucho de la realidad. Más aún, tomando en cuenta nuestros antecedentes –por poner unos ejemplo, Pisco y Arequipa-, además de nuestra vulnerabilidad geográfica al encontrarnos en una zona de alta actividad sísmica. En hora buena, la semana pasada, el presidente Humala resucitó al CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana) que hasta entonces parecía ser una entidad cimentada en meras palabras. Pero pese a ello, lo cierto es que queda, hermanos, mucho por hacer. Por eso para el presente editorial pretendemos analizar nuestra crítica realidad en temas de prevención con el fin de invitar a la reflexión sobre este importante tema.
Desde hace algunos años, con el desarrollo y fortalecimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hemos presenciado un debate cada vez más profundo sobre la situación de las personas con discapacidad (de ahora en adelante, “pcd”). Pese a ello, todavía existen dentro del ámbito interno de algunos Estados ciertas decisiones que generan un preocupante retroceso en esta materia. Un caso reciente es la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que, luego de evaluar una demanda contra el artículo 7 de la Ley 1412 del 2010 que prohibía practicar procedimientos quirúrgicos con fines anticonceptivos en menores de edad, habilitó esta práctica dirigida a menores de edad con discapacidad cognitiva y psicosocial sin su consentimiento. Como era de esperarse, la situación despertó fuertes rechazos por parte de distintas organizaciones internacionales y nacionales defensoras de los Derechos Humanos, como Human Rights Watchs. Frente a este panorama, en el presente editorial abordaremos brevemente el concepto y la normativa internacional sobre las pcd para finalmente, analizar si la decisión de la Corte constituye una medida jurídicamente proporcional.