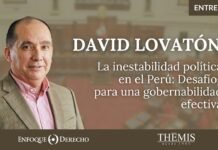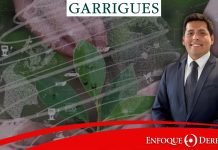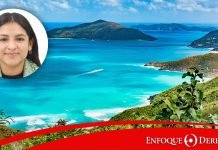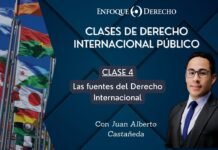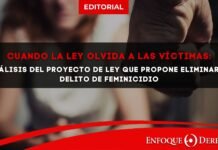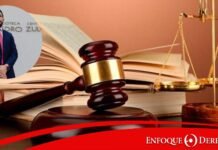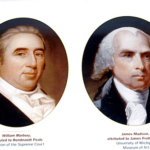Referirnos a Venezuela pasa inevitablemente por evocar el gobierno de Nicolás Maduro y ello conlleva automáticamente el recordar los abusos y atropellos que el régimen chavista ha implantado en el país llanero desde los años noventa. Esta semana esas desagradables reminiscencias se hicieron más nítidas que nunca. Todo comenzó con la excesiva represión gubernamental aplicada a los estudiantes que participaron en la marcha del 12 de febrero (#12F), donde enfrentamientos entre manifestantes y la policía causaron la muerte de varios estudiantes y, ante el escándalo desatado, el gobierno prohibió la difusión por medios de contenido que pusiera en evidencia su política represiva. El castigo al pueblo venezolano fue por partida doble. Debido a esta coyuntura, en el presente editorial queremos abordar este tema recordando la importancia y el rol de los estudiantes en la historia de nuestro continente para finalmente analizar la situación política de Venezuela.
Enfoque Derecho presenta el Versus, una confrontación de ideas entre Fernando Tuesta Soldevilla y Rocío Silva Santiesteban donde discuten el aumento salarial de los ministros tras la publicación del Decreto Supremo 023-2014-EF, que aprueba el monto de la Compensación Económica para funcionarios públicos de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Servicio Civil.
Con una postura a favor, Fernando Tuesta considera que la medida es necesaria por tratarse de funcionarios de quienes dependen las políticas públicas que a todos nos afecta, que además, contaban con sueldos retrasados frente a estándares internacionales.
Por el contrario, Rocío Silva Santiesteban, considera que se trata de una medida exagerada e inmoral.
“Lo que me hicieron los militares fue algo imposible. Fue como si me hubieran sacado los órganos y me hubieran vuelto a coser sin dejarme nada adentro. Como si yo fuera un perro abierto por unos estudiantes de veterinaria.”
Melva brindó este testimonio durante una ronda de preguntas ante un panel sobre la violencia sexual y el conflicto armado en la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 2010. El auditorio enmudeció hasta que una de las panelistas se acercó a Melva y la abrazó. Acto seguido, el panel trató de honrar su declaración, remarcando que lo que hicieron los militares estaba mal, tratando de morigerar las palabras duras que señalaron sobre la impunidad permanente de la violencia de género. Para mí, este episodio fue un ejercicio didáctico de cómo trabajar con víctimas de violencia sexual y constatar que las cosas que decía el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) no eran invenciones, sino la historia de personas concretas. Frente a este dolor, el Derecho tiene el rol de reconstruir la identidad trastocada a consecuencia de las violaciones de los derechos humanos de una persona, de generar la transición del episodio traumático y, finalmente, desmantelar los arreglos sociales que generaron dichas vulneraciones.
Entre los años 1996 y 2000, el gobierno de Fujimori aplicó una política gubernamental que enfatizó la esterilización (forzada) como método para modificar el comportamiento reproductivo de la población, dirigida a mujeres pobres, indígenas en zonas rurales. Se han denunciado 2,074 casos, pero se calculan aproximadamente 370,000 esterilizaciones y al menos 18 muertes. Entre estos casos, destacó el de Mamérita Mestanza, quien falleció como consecuencia de la negligencia médica en el procedimiento. Luego de buscar vanamente justicia en el país, el caso fue presentado y admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se logró llegar a una Solución Amistosa con el Estado peruano, que se comprometió a adoptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas. Adicionalmente, el Estado reconoció su responsabilidad por la "política gubernamental de carácter masivo, compulsivo y sistemático que enfatizó la esterilización" y se comprometió a realizar las investigaciones correspondientes. Como consecuencia, se re-abrió la investigación penal de los hechos.
Así es, mientras todos los peruanos estábamos esperando el famoso fallo de La Haya que marcaba el fin de la controversia marítima entre Perú y Chile, el fiscal Marco Guzmán Baca decidió archivar la investigación de las esterilizaciones forzadas contra Alberto Fujimori y sus Ministros de Salud. Lastimosamente, debido a las repercusiones que ocasionó el litigio internacional, este tema tan preocupante y sensible no ha tenido mucha acogida por los medios de comunicación. En el presente artículo, recordaremos brevemente la historia de este caso y abordaremos los errores y consecuencias de esta resolución para intentar darle la relevancia que merece.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) le han planteado en conjunto al poder legislativo un proyecto de ley para sustituir la actual ley de Partidos Políticos, proyecto que trae algunas viejas y nuevas propuestas interesantes. Es conocido por todos que los partidos políticos en nuestro país han perdido mucha legitimidad frente a la población y hoy son vistos como organización elitistas que velan por sus propios intereses y son solo los vehículos para hacer realidad las aspiraciones de sus determinados caudillos. Lejos están los días (si los hubieron) en que los partidos políticos respondían a ideales de libertad, igualdad u otros similares. Hoy las consignas son nombres y logos figurativos.
La historia es conocida. Acusado por los congresistas Vacchelli y Tubino (bancada fujimorista), y con el voto de la mayoría del Pleno del Congreso, el congresista Diez Canseco vivió sus últimos días fuera del Parlamento. La suspensión del cargo se debió a que supuestamente había incurrido en un conflicto de intereses, al presentar un proyecto de ley de restitución de derechos para las acciones de inversión y no revelar que su ex esposa e hija se podrían ver beneficiadas.
ED: Este fallo constituye un significativo avance en materia de resolución de controversias por un tribunal internacional como una opción de paz. ¿Cómo podríamos asemejar este mecanismo de solución al acuerdo de paz que se derivó del conflicto con Ecuador en 1998?
FT: En 1998 se llegó a un acuerdo con Ecuador y también con Chile, con Chile solucionamos todo el aspecto terrestre. Mi estilo es siempre solucionar todo por la vía de la negociación y conversación antes de ir a una Corte internacional. En una Corte Internacional las cosas siempre se vuelven más complicadas. Cuando terminé con la parte del aspecto terrestre quise dedicarme al aspecto marítimo, pero justo eran las elecciones del año 2000 y el presidente me pidió que no moviera ese tema por razones políticas. Me dijo que me quedara un poco más como Ministro para ocuparme de esos temas, pero luego hubo todo un “BOLONDRÓN”. Mi idea era conversar, llegar a un acuerdo por la vía de la conversación. Después estuve alejado de los asuntos internacionales y, más bien durante el gobierno del Presidente Toledo se presentó una oportunidad de conversar, parece que no fue muy fácil, ya que la actitud de parte nuestra fue un poco aguerrida.
“El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas partes y, en consecuencia, la frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la costa que se denominará "Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta(…) Para el caso en que los Gobiernos del Perú y de Chile, no estuvieren de acuerdo en la interpretación que den a cada una de las diferentes disposiciones de este Tratado, y en que, a pesar de su buena voluntad, no pudiesen ponerse de acuerdo, decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América la controversia (…)
La reciente promulgación en nuestro país de la Ley N° 30151, que modifica el artículo 20, inciso 11 del Código Penal, para establecer una exoneración de responsabilidad penal en favor del “personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”, ha causado reacciones contrapuestas entre quienes la defienden como una medida necesaria y quienes la observan con sospecha como una medida potencialmente peligrosa que podría generar la impunidad de los agentes estatales que lesionan derechos humanos bajo el pretexto del cumplimiento de su deber.