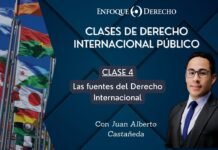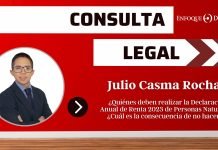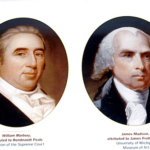Por Enfoque Derecho
- Introducción
El número de mujeres, niñas y jóvenes violentadas, discriminadas o acosadas en diversos ámbitos de la vida en sociedad, en la actualidad representa una cifra significativamente superior a la de años anteriores. Sin embargo, resulta irrisorio, que también en la actualidad sean menores los esfuerzos por proteger al denominado -por su importancia- problema público, o mejor dicho sean mayores los esfuerzos por desconocer la problemática de las mujeres como población vulnerable.
El Proyecto Legislativo N° 6588-2023-CR es un ejemplo de lo mencionado, ya que propone el cambio de la denominación del actual Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el Ministerio de la Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Según se ha argumentado, la iniciativa legislativa se basa en qué las mujeres no son las únicas que sufren de discriminación estructural, por lo tanto, reunir a las poblaciones vulnerables en un solo grupo y mantener a las mujeres en una denominación principal del sector, implica discriminación contra el resto de poblaciones que ven afectados sus derechos y representación.
En base a lo dispuesto por el Proyecto de Ley, cabe analizar cuál es importancia del cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para ello realizaremos un recuento de la situación histórica de la mujer, así como del impacto que podría tener el PL en el reconocimiento de sus derechos.
2. Una mirada a la relegación histórica que ha sufrido el género femenino en distintos aspectos de la dinámica social peruana.
El reconocimiento de la mujer como ciudadana en el Perú no llega hasta el año 1955, es un hecho que nos permitirá ubicarnos en el tiempo y con ello realizar un breve recuento sobre la relegación que ha sufrido la mujer históricamente. Es así que, la mujer reconocida como ciudadana en el Perú marca lo que algunos dirían “un antes y después” ya que a partir del año 1955 se le reconoce el derecho al sufragio, constituyéndose así, como parte del 34% del electorado. Sin embargo, es preciso cuestionar, ¿realmente hay un antes y después en la situación social, política y económica de la mujer? Por lo antes mencionado, en el ámbito político a la mujer se le reconoce el derecho al voto lo cual le permite formar parte de las decisiones políticas, desde ese momento el parlamento no solo representa a los ciudadanos varones, sus decisiones políticas también representan las necesidades de ciudadanas mujeres.
No obstante, una mirada crítica a la situación social y económica de las mujeres nos demuestra que nunca hubo “un antes y un después”. Es decir, a las mujeres antes de 1955 les eran relegadas tareas domésticas, les era imposible obtener un trabajo digno, eran violentadas, asesinadas; probablemente lo descrito no suene ajeno, toda vez que todas las situaciones son traspolables a la situación actual. Así lo demuestran las estadísticas expuestas por la Defensoría del Pueblo donde se señala que en 2023 se reportaron 150 feminicidios, mientras que, en 2022 se registraron 137 casos de feminicidio en el Perú, podríamos seguir señalando las estadísticas de todos los años anteriores, pero es preciso señalar que todas comparten la característica de ser mayores al año anterior. Lo cual denota que la tendencia es que el número de casos de feminicidios aumente cada año. A su vez, en ámbitos como el laboral existe una realidad igual de desalentadora, el INEI en el Informe Anual de la Mujer señala que el porcentaje de mujeres subempleadas en el año 2020 asciende al 65.7%, mientras que en 2010 este porcentaje ascendía al 67%. Asimismo, respecto a la tasa de empleo asalariado, el INEI registra que en 2020 el 36.5% de las trabajadoras mujeres un empleo asalariado, en comparación a hombres que ocuparon el 48.9%, en el año 2010, se registraban cifras mayores, pues la población de mujeres con empleo asalariado ascendía a 50,4%. Si bien resulta preocupante el porcentaje de mujeres desempleadas, lo es en mayor medida las mujeres subempleadas con condiciones laborales precarias tales como trabajos a tiempo parcial o temporales.
Todo lo antes mencionado, demuestra que las mujeres sufren históricamente de una desigualdad arraigada al único hecho de ser mujer y que esta situación no ha cambiado con el devenir de los años. En esa línea, Poveda (2006) señala que, el desarrollo de la modernidad se vinculó con los derechos de ciudadanía casi exclusivamente a la relación salarial; al mismo tiempo, la idea de feminidad instalaba a las mujeres en el papel doméstico, canalizándolas hacia un estatuto de ciudadana subordinada y protegida en tanto que madre y esposa. Como bien se menciona, el derecho a la ciudadanía se vinculaba con la figura de trabajador que hasta ese momento solo eran representados por hombres, mientras que a la mujer no se le protegía en calidad de ciudadana sino como madre o esposa, en tanto sus labores eran meramente domésticas. En definitiva, este escenario desigual que afecta y condiciona al género femenino no ha cambiado con el reconocimiento de nuevos derechos, ya que en la actualidad no solo se trata de una desigualdad como consecuencia de acciones legislativas, ahora nos encontramos frente a un plano real caracterizado por costumbres y valores sociales que siguen afianzando la desigualdad y a juzgar por las estadísticas con efectos mucho más gravosos.
3. El rol del lenguaje en la sociedad
Cabe analizar si el cambio de denominación del actual Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es un simple cambio de denominación o tiene una connotación importante detrás. Para ello, en principio debemos entender lo que transmite el lenguaje y cual es su importancia social, según Walter Lippmann (1922) para comprender el mundo real, los seres humanos realizamos modelos ficticios conocidos como modelos simbólicos que son compartidos a nuestro entorno través del lenguaje. Por tanto, estos imaginarios se vuelven reales para las personas por medio del lenguaje y la comunicación. Asimismo, según Beltrán (1990) el lenguaje utilizado para la comunicación está implícito en el proceso de socialización, es decir, los individuos aprenden sus roles en la sociedad a través de procesos de interacción comunicativa. Por lo mencionado, es posible afirmar que el lenguaje tiene un rol social, no solo referido a aspectos lingüísticos, sino como un medio para transmitir idearios y pensamientos sociales. Siendo ello así, no podemos afirmar que el cambio de denominación de un Ministerio sea una cuestión de poca relevancia y menos cuando se vincula con una población que, como se ha descrito en el apartado anterior, merece tener un foco especial de atención.
En línea de lo expuesto, el cambio de denominación del actual Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por “Ministerio de la Familia (…)” podría tener implicancias en los derechos de las mujeres. En principio, aquellas políticas que han reconocido la desigualdad estructural que sufre el género femenino como una problemática pública podrían perder fuerza. Según Giselle MV (2022) dada la pregonada supuesta “igualdad” de hombres y mujeres, se prohibirían los programas especiales o se destinaría un menor presupuesto a programas de ayuda y atención a casos de violencia contra la mujer. A su vez, la Propuesta Legislativa propone dar a la familia un enfoque especial, ya que según se menciona es la institución que brinda libertad y sentido de pertenencia a todas las personas. Sin embargo, ello conlleva el riesgo de perpetuar estereotipos de género que relegan a las mujeres roles domésticos, siendo ello así, estaríamos frente al riesgo de seguir segmentando las labores sociales, mientras que a la mujer se la protege en tanto madre y ama de casa, al varón se le asigna el rol de proveedor. Como se ha podido observar, el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implicaría desconocer la desigualdad histórica que experimenta el género femenino y sobre todo la importancia de dar respuesta a sus necesidades cada vez más grandes.
4. Importancia lingüística del término mujer en la denominación del Ministerio de Derechos fundamentales y políticas de eliminación de discriminación por razón de género.
Es evidente, en nuestra opinión, que el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación; es una poderosa fuerza que moldea nuestras realidades y percepciones. En el contexto de los derechos de las mujeres, el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables refleja una estrategia más amplia que pretende disminuir la importancia de estos derechos. Esta acción no es inocente y tiene profundas implicaciones para la institucionalidad y la protección de los derechos de las mujeres en nuestra sociedad.
De acuerdo con la doctrina lingüística, el lenguaje es el creador de realidades. Así, se constituye como una herramienta que nos permite expresar pensamientos y creencias en consonancia con nuestros imaginarios sociales. En este caso, el imaginario o sentido común al que responde el cambio de nombre del Ministerio es que el lugar de la mujer se encuentra en la familia, en el ámbito privado y en lo doméstico.
Diversos especialistas del lenguaje, como el lingüista George Lakoff, han argumentado que para comprender el “mundo real o material”, necesitamos construir conceptos ficticios que compartimos socialmente, conocidos como “imaginarios sociales”. Estos imaginarios se vuelven reales a través del lenguaje y guían nuestro pensamiento y comportamiento en todos los ámbitos.
Por ello, nos encontramos en contra del PL N° 6588/2023-CR, pues consideramos que el lenguaje desempeña un papel fundamental como vehículo para transmitir ideas y valores a la sociedad. Dada la histórica marginación que ha experimentado el género femenino en diversas esferas sociales, resulta crucial reflejar su particular vulnerabilidad a través de la denominación de instituciones como el Ministerio, cuyo propósito es abordar la desigualdad entre los grupos más vulnerables. El actual Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) subraya la necesidad de incluir el término “mujer” en su denominación para destacar el grado de vulnerabilidad específico que enfrenta este grupo en comparación con otros sectores vulnerables.
De acuerdo con la doctrina lingüística, el lenguaje es el creador de realidades. Así, se constituye como una herramienta que nos permite expresar pensamientos y creencias en consonancia con nuestros imaginarios sociales. En este caso, el imaginario o sentido común al que responde el cambio de nombre del Ministerio es que el lugar de la mujer se encuentra en la familia, en el ámbito privado y en lo doméstico.
Diversos especialistas del lenguaje, como el lingüista George Lakoff, han argumentado que para comprender el “mundo real o material”, necesitamos construir conceptos ficticios que compartimos socialmente, conocidos como “imaginarios sociales”. Estos imaginarios se vuelven reales a través del lenguaje y guían nuestro pensamiento y comportamiento en todos los ámbitos. Asimismo, según Henry Widdowson, un texto no necesariamente debe ser mayor que una oración; incluso una sola palabra puede constituir un texto completo si comunica un mensaje en su contexto. Acorde con Cameron y Panovic, la palabra «MUJERES» en la puerta de un baño público es un texto que, para ser comprendido, requiere un conocimiento contextual y social que trasciende la definición literal del diccionario. En dicho sentido, el reconocimiento de MUJERES como un texto, y la interpretación de lo que ello significa, recae en un conocimiento del mundo que no está contenido en el texto mismo.
De manera similar, de acuerdo con Víctor Vich, “la realidad nunca se nos presenta como algo independiente del lenguaje y, más bien, son las imágenes –configuradas como representaciones sociales– las que influyen notablemente en las maneras que tenemos de interactuar con la realidad”.
En este contexto, modificar la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables podría diluir el enfoque específico en la protección y promoción de los derechos de las mujeres, un grupo que, como se ha señalado, enfrenta una vulnerabilidad particular y significativa. Es crucial mantener un lenguaje que refleje y reconozca esta realidad para garantizar que las políticas y acciones destinadas a combatir la desigualdad sean efectivas y adecuadas.
De esta manera, la modificación del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no constituye un cambio trivial. Al enfocarse únicamente en la familia, se desatienden otras formas de vulneración de derechos que afectan a las mujeres en diversos ámbitos, como el laboral, el educativo y el social. Según la socióloga Judith Butler, “el lenguaje y los términos que utilizamos para describir nuestras instituciones y políticas reflejan y refuerzan los valores y prioridades de nuestra sociedad”. Acorde con ello, centrar la atención únicamente en la familia se puede convertir en una estrategia peligrosa, ya que invisibiliza la violación de derechos que ocurre en diferentes áreas de la vida de las personas.
En resumen, el lenguaje tiene un poder significativo para moldear nuestras percepciones y realidades. El cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no solo minimiza la importancia de los derechos de las mujeres, sino que forma parte de una estrategia anti derechos más amplia. Es crucial que reconozcamos y resistamos estos cambios para proteger y promover la igualdad de género en nuestra sociedad.
Editorial redactado por Dayana Martínez y Camila Díaz
Referencias bibliográficas:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2692181/Informe%20Anual%20de%20la%20Mujer%20202.pdf
Poveda, M. (2006). «Los lunes al sol» o «Los lunes en casa». Roles de género y vivencias del tiempo de desempleo. Cuadernos de Relaciones Laborales, 24(2), 85-110.
LIPPMANN, Walter (1964): La opinión pública, Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires (e. o. 1922)
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1050533.pdf
Cameron, D., & Panović, I. (2014). Working with written discourse. Sage. Traducción por el equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Vich, V. (2010). El discurso sobre la sierra del Perú: la fantasía del atraso. Crítica y Emancipación. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, año 2, número 3, pp. 155-168.
Lakoff, G. (1980). Metaphors We Live By. University of Chicago Press.
Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.